El “Titanic” o el infinito naufragio
El Titanic zarpa de Southampton, Inglaterra el 10 de abril de 1912.
Foto: AP
Foto: AP
Hasta que se inundó
de sal el diapasón del violonchelo,
la orquesta del Titánic no dejó de tocar
“El fox de los ahogados sin consuelo”.
–Serrat & Sabina, La orquesta del Titánic
(2012)
de sal el diapasón del violonchelo,
la orquesta del Titánic no dejó de tocar
“El fox de los ahogados sin consuelo”.
–Serrat & Sabina, La orquesta del Titánic
(2012)
El barco es el símbolo universal de nuestro viaje por el Mar de las Tormentas: la vida. Evoca a un tiempo la cuna y el féretro y la movilidad siempre amenazada por el abismo.
No hay historia de barcos que supere la narración del Titánic. Como el Evangelio de san Juan o El Conde de Montecristo, es de aquellos relatos que nos sabemos de memoria y sin embargo, al igual que los niños, queremos escucharla, leerla o verla una y otra vez. Y, a sabiendas de que es imposible, siempre abrigamos la esperanza de que ahora sí tendrá otro desenlace. Jesús no será crucificado. Un milagroso zeppelín logrará salvar al Titánic.La tempestad del progreso
La era de los trasatlánticos la inició en 1840 la Cunard Line y terminó en 1956 al hundirse el Andrea Doria frente a Terranova. A partir de entonces su lugar fue ocupado por los aviones y el barco de pasaje sobrevive nada más en la Disneylandia de los cruceros.
En 1888 la White Star Line sustituyó el buque de madera por el navío de hierro y suprimió las velas. John Pierpoint Morgan, el supermillonario inventor de las transnacionales y uno de los dueños de México, en 1902 adquirió para su vasto imperio industrial y financiero la White Star Line y la hizo parte de su International Mercantile Marine. A fin de ganarle a la Cunard –que con el Lusitania había logrado en 1906 el cruce del océano en menos de seis días– la ruta del Atlántico norte y hacerse de las inmensas ganancias que representaba, Morgan financió la construcción en Belfast, Irlanda, del barco más grande, más moderno y lujoso del mundo.
Era arrogante hasta en su nombre: Titánic. Funcionaba gracias a tres inmensas máquinas de vapor y una turbina. Para mantenerlo en funcionamiento requería de 200 hombres y 600 toneladas diarias de carbón. Estaba diseñado para la seguridad. Sus mamparas anticolisión lo hacían insumergible. Llevaba cantidades asombrosas de comida: 34 mil kilos de carne, 5 mil de pescado, 40 mil huevos, 40 toneladas de papas…
La Bella Época
Con él llegaban a su culminación la Bella Época y una década en que el progreso parecía haber alcanzado su no más allá: telegrafía inalámbrica de Marconi, transmisión de la voz humana a través de las ondas de radio, 122 mil teléfonos en uso en Gran Bretaña, primera película dramática, ya no sólo documental; primer submarino, primer Mercedes Benz, primer Modelo T de la Ford Motor Company, primeros autobuses de motor, tranvías, ferrocarriles subterráneos, primer programa radiofónico con voz y música, fotografía en color, inicio de la edad de los plásticos con el celofán y la baquelita, popularidad de la pluma fuente que asesinaba al lápiz y al manguillo, Salvarsán como remedio contra la sífilis, semana de cuarenta horas e invención del week end, primer vuelo en avión Munich-Berlín… Junto a todo esto el terror perpetuo: la bomba anarquista y el asesino en serie, también producto de la modernidad sin fronteras. Y, ayer como hoy, lo impredecible: el terremoto de San Francisco y sus 700 muertos.
El superbarco, el gran trasatlántico insumergible, iba a ser la corona de la Edad de Oro dominada en todo el planeta por los anglosajones. Eran los amos del progreso y los dueños de la electricidad que iluminaba el mundo y dejaba atrás el siglo del vapor.
El Titánic era una gran torre horizontal, un rascacielos flotante, un hotel de lujo que representaba un microcosmos de la sociedad. En la cúspide los ricos cada vez más ricos (primera clase), abajo la pequeña burguesía clase ansiosa de status (segunda clase) y en el fondo los emigrantes pobres (tercera clase) que cruzaban el mar en busca de un porvenir dorado en la América, gran promesa de Europa.
Comerse al mundo
La última cena del barco (14 de abril de 1912) da idea del paraíso que fue para algunos la Bella Época: entremeses, ostras, crema de cebada, salmón, medallones de filete, pollo a la leonesa, cordero en salsa de menta, pato asado con compota de manzana, solomillo de ternera, papas, chícharos, zanahorias, arroz, parmentier y papitas cocidas, ponche a la romana, pichón asado con berros, espárragos a la vinagreta, foie gras, pastel Waldorff, gelatina de durazno al Chartreuse, éclair de chocolate y vainilla, helado francés, vino de Borgoña…
¿Será posible que hace cien años comieran todo esto? ¿O elegían uno u otro plato o bien tomaban pequeñas cantidades como en un menú chino o un smogarsbord? Si el agasajo no bastaba para saciar la gula, el barco tenía restaurantes franceses a la carta. Para después, alberca, gimnasio, baño turco.
Por algo el ideal de madurez masculina no eran, como ahora, la esbeltez sin la panza de los años, la cara operada y la ilusoria facha adolescente, sino el parecer trasatlánticos humanos. Con proas en ristre y popas descomunales, para estos barcos de guerra diabéticos, cardiacos, dispépticos y gotosos la desbordada corpulencia resultaba el signo del triunfo absoluto en la lucha por la vida y la muestra inequívoca de la supremacía del más fuerte y el más apto. Ellos, en efecto, se habían comido el mundo.
La helada montaña oscura
La navegación por un mar en calma hizo más grata la experiencia. El bienestar aumentaba porque el Titánic no iba lleno. Al cuarto día se recibió por telégrafo, en código Morse, la advertencia de que el mar estaba lleno de icebergs, no simples témpanos sino verdaderas montañas flotantes de hielo de las cuales sólo la décima parte es visible en la superficie.
La información no llegó a manos de los oficiales. El telegrafista Jack Phillips estaba ocupadísimo enviando telegrama tras telegrama de los pasajeros (“Viaje de ensueño. Felicidad absoluta. Nos gustaría que estuvieran con nosotros aquí”) cuando el California le informó: “Estamos detenidos y rodeados por el hielo.” Phillip respondió: “Tengo mucho trabajo. No molestes.” El operador del California apagó su equipo y se fue a dormir. El barco siguió avanzando a toda máquina, a gran velocidad (40 kilómetros por hora) y con todas las calderas encendidas. La orden era romper el récord de la competencia y aplastar a la Cunard.
A las 11:40 del domingo 14 de abril el vigía Fred Fleet tocó el gong y avisó por teléfono al puente de mando: “Iceberg al frente.” No informó antes porque no llevaba prismáticos. Se los habían robado en Southampton. El viceoficial Murdoch ordenó al timonel virar a estribor y a la sala de máquinas que metiera reversa. Al mismo tiempo accionó la palanca que cerraba las compuertas herméticas. Logró así reducir la velocidad del barco y librarlo del choque frontal; pero la inmensa montaña oscura de agua congelada rozó el Titánic que pasaba velozmente junto a ella. Pareció como si el buque resbalara encima de millones de canicas.
El capitán Smith corrió al puente de mando y preguntó qué había pasado. “Un iceberg, señor”, respondió Murdoch. Los pasajeros creyeron que nada grave había ocurrido. Siguieron bailando, charlando, bebiendo, jugando a las cartas o ya dormidos en sus camarotes o haciendo el amor con sus parejas. “No se preocupen, el Titánic jamás se hundirá”.
En la sala de calderas núm. 6 el agua entró de improviso por la derecha, las puertas herméticas se cerraron y los fogoneros sólo pudieron salvarse gracias a las escaleras de emergencia. El agua inundó también las dependencias del correo y los camarotes de tercera clase. El iceberg había abierto el costado del barco bajo la línea de flotación y a lo largo de los primeros seis compartimentos estancos. La mar entraba indetenible y uno tras otro se anegaron esos compartimentos. Su peso hundía la proa.
A las 12:05 el capitán Smith ordenó preparar los botes salvavidas. Se enviaron la vieja señal de auxilio C.Q.D. y la nueva S.O.S. Muchos barcos respondieron que se dirigían a auxiliar al Titánic pero el más cercano estaba a 90 kilómetros de distancia. Uno de los que llegaron tarde en socorro del Titánic fue el Ypiranga, de la Hamburg American Line, el barco que se llevó a Porfirio Díaz y trajo a Victoriano Huerta las armas que provocaron la invasión de Veracruz.
Horror nocturno en el mar
Stanley Lord, capitán del California vio los cohetes de señales pero no pudo hacer nada porque estaba acorralado por el hielo. En el Titánic la tripulación despertó a los pasajeros y les puso a todos chalecos salvavidas. La mayoría llevaba ropa de dormir. Algunos alcanzaron a vestirse con sus abrigos de pieles. La orquesta del Titánic, dirigida por Wallace Hartley, empezó a tocar como si nada sucediera.
La mayoría ignoraba qué bote le correspondía. Todos pensaron que el incidente no tenía importancia porque el Titánic era insumergible. Muchos consideraron más sensato quedarse en el barco en vez de arrojarse al océano helado en una cáscara de nuez.
La orden de “¡mujeres y niños primero!” fue interpretada como que se debía evitar a los hombres subir a los botes; sin embargo, los primeros seis que se echaron al agua llevaban exclusivamente pasajeros de primera y miembros de la tripulación. Ninguno de los botes iba lleno por tanto los últimos se atestaron más y más con pasajeros de segunda y de tercera que habían logrado abrirse paso contra las puertas cerradas que incomunicaban a las clases y los golpes e injurias de la tripulación. El Titánic se hundía cada vez más y resultaba evidente que era imposible salvar a todos.
A las dos de la mañana del lunes l5 el mar ya inundaba la cubierta. Por último se bajaron los botes plegables “A” y “B”. Las luces permanecieron encendidas ya que los operarios, como los telegrafistas, trabajaron hasta el último instante. La orquesta siguió tocando su pieza del adiós: el himno “Más cerca de ti, Dios mío.” A medida que el barco se inclinaba y se hundía hubo escenas de pánico y de heroísmo como el del único pasajero mexicano, Manuel Uruchurtu. Algunos se abrían camino a golpes hacia los últimos botes, otros cedían su sitio y los más simplemente optaban por rezar.
A las 2:17 el Titánic quedó en posición vertical. Muchos cayeron o se echaron al mar. Todo se llenó de tinieblas. Tres minutos después el trasatlántico desapareció y dejó un gran remolino. Se escuchaban desesperados gritos de auxilio, maldiciones y sobre todo plegarias. Quienes no murieron bajo la turbulencia que dejó el Titánic al sumergirse se aferraban a todo objeto flotante. Unos cuantos se salvaron porque sólo un bote regresó para intentar el rescate. Quienes iban en el resto de las embarcaciones impidieron el regreso por el temor de que los hundieran aquellos que se mantenían a flote en las aguas heladas.
Un extraño presagio
Catorce años antes de esa noche un novelista sin fortuna, Morgan Robertson, describió con pavorosa exactitud El hundimiento del Titán. Nadie se explica cómo pudo hacerlo ni cómo previó en otro libro, Más allá del espectro, el ataque a Pearl Harbor y la guerra por el dominio del Pacífico entre Japón y los Estados Unidos.
El Carpatia logró recoger a todos los tripulantes de los botes y llevar a Nueva York a 711 sobrevivientes. Según las investigaciones no hubo un deliberado abandono de la tercera clase; sin embargo, sus muertos fueron 533 contra 121 de la primera y 167 de la segunda (los pobres siempre pagan el mayor precio de los desastres) y de la tripulación murieron 678 miembros. Es decir, murió el 70% de las personas que iban a bordo, entre ellos el capitán Smith y el primer oficial Murdoch.
Tampoco hubo fallas de construcción. Ahora se cree que el iceberg desgarró pero no agujereó el casco sino que lo dobló e hizo que al saltar los remaches se abrieran las junturas en las planchas de acero.
Marino y gran novelista, Joseph Conrad no fue el único en culpar del desastre a la excesiva confianza que la humanidad deposita en sí misma. En 1985, en vísperas de nuestro propio naufragio, el terremoto de septiembre, los restos del Titánic fueron descubiertos por Robert Ballard. En su interior se halló todo excepto cadáveres. Los peces devoraron a los muertos. Los únicos que sobrevivieron son los humildes zapatos. Corroídos por el mar, siguen allí como mudos testigos de nuestra arrogancia humana siempre derrotada por la fuerza invencible de la naturaleza.
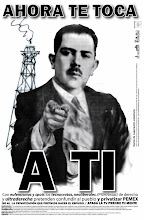
No hay comentarios:
Publicar un comentario