Bajo la Lupa
¿China en búsqueda de la contraparte a varios
Taiwánen el Caribe?
Alfredo Jalife-Rahme
Trabajadores laboran en la renovación de un puente en la localidad china de ChongqingFoto Reuters
Así como Estados Unidos (EU) durante todo el siglo 20 y el inicio del 21 –ya no se diga Gran Bretaña durante los siglos 18 y 19– se ha implantado en la periferia inmediata de China (con mayor predilección en Taiwán), los estrategas de Pekín se han insinuado subrepticiamente en el Caribe, donde practican las bondades del
poder blando(soft-power), según advierte un articulo de Randal C. Archibold en The New York Times (7/4/12).
Archibold indaga las inversiones
inocuasde China en el Caribe, que van desde el
regalode un estadio de 35 millones de dólares a Bahamas (a 240 kilómetros al sudeste de Florida), pasando por varios donativos –una escuela de gramática (sic), un hospital reacondicionado y otro estadio– a la isla Dominica (miembro de la Alba), hasta una nueva escuela en Antigua y Barbuda (miembro de la Alba).
Archibold se asombra de cómo el
poderío económico de China ha irrumpido a las puertas de EU en el Caribe con una ráfaga de préstamos de bancos estatales, inversiones de empresas y obsequios del gobierno en forma de nuevos estadios (¡supersic!), carreteras, puertos y centros vacacionales en una región donde EU ha sido su amplio benefactor (¡supersic!) primario.
Advierte que “haber colocado una bandera tan cerca de EU ha generado una investigación (sic) intensa –y hasta algunos levantamientos de cejas– entre diplomáticos, economistas (sic) e inversionistas”. No especifica su identidad, pero se infiere que se trata de instrumentos de EU, como Kevin P. Gallagher, autor del reciente reporte ultra-sesgado y sinófobo del Diálogo (sic) Inter-Americano (uno de cuyos directivos genuflexos es el presunto etnocida Zedillo) sobre el financiamiento chino en Latinoamérica (17/2/12).
Archibold refiere que
la mayoría de los analistas no vislumbran una amenaza (sic) a la seguridad de EU y notan que los chinos no construyen bases o forjan vínculos militares que pudieran invocar temores de otra crisis de misiles como sucedió en Cuba.
A mi juicio, no hay necesidad de bases militares: hoy los misiles letales son
financieroscuando EU se encuentra en bancarrota con una impagable deuda de 840 por ciento (¡así, con tres dígitos!) de su PIB (Smithsonian.com; abril 2012).
En el incipiente nuevo orden multipolar solamente los países emasculados siguen soñando con el espejismo de una ayuda de EU y Europa, ambos en caída libre.
China anunció a finales del año pasado que prestaría 6,300 millones de dólares a los gobiernos del Caribe (compuesto por 13 países isleños, sin contar a los países continentales ribereños), lo cual se suma a
las centenas de millones de dólares en préstamos, subvenciones y otras formas de ayuda económica en la pasada década.
Archibold juzga que a diferencia de África y Sudamérica, donde China busca materias primas,
su presencia en el Caribe deriva principalmente de asociaciones económicas de largo plazo, como el turismo y los préstamos, así como la captación de nuevos aliados potenciales relativamente baratos (sic).
¿Empezó la
guerra financieracon máscara
turísticaen el Caribe entre China y EU por el lucrativo control de casinos, playas,
cruceros del amor, su voluptuoso sexo-turismo y el blanqueo en sus
paraísos fiscales? ¡Esa sí que va a ser competencia!
No hay que perder de vista que la anglósfera mueve un colosal volumen de capitales virtuales (
derivados financieros) desde las islas Caimán hasta Antigua y Barbuda (otrora centro operativo del estafador sir Allen Stanford y el cártel del Golfo, en asociación gerencial con el ex canciller foxiano Castañeda Gutman). ¿Le devuelven a la anglósfera sopa de su propio chocolate con la apertura de nuevos
Hong Kongy
Macaoahora controlados por China en el Caribe?
Archibold excava algunos Wikileaks que citan a
diplomáticos de EU cada vez más preocupados sobre la presencia china a menos de 305 kilómetros de EU, y quienes manejan la teoría de que China posiciona aliados como un movimiento estratégico (sic) para el fin de la era Castro en Cuba con quien mantienen fuertes relaciones.
¿Empezó la lucha geopolítica entre EU y China por el control de las islas del Caribe?
Archibold expone la paranoia que se ha apoderado de algunos hacedores de la política en el Congreso sobre la irrupción china en el Caribe.
En Bahamas, China ha estado muy activa: agradece su ruptura de relaciones con Taiwán en 1997 con el regalo de un estadio. La mayor parte de los 8 mil trabajadores foráneos son de origen chino para desarrollar el megacentro turístico Baha Mar que financia en partes el banco chino de Exportación-Importación. Como cereza del pastel, un banco estatal chino (sin especificar) acordó colocar 41 millones de dólares para un nuevo puerto y un puente. ¿Son Bahamas la contraparte de Taiwán frente a las costas de EU?
China ha regalado insólitamente varios estadios y arenas deportivas a países del Caribe y Sudamérica en gratitud por su reconocimiento a la
sola China, en detrimento de Taiwán –como es el caso de Grenada (invadida por Ronald Reagan)–, que todavía no se queda atrás, ya que
ha solidificado sus relaciones existentes con Belice, Santa Lucia y St. Kitts y Nevis.
De los 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas, Taiwán (con una base militar de EU a cuestas) es reconocida magramente por 23 países.
A mi juicio, es probable que pronto la misma Taiwán sea absorbida políticamente (ya lo es geoeconómicamente) por su madre patria continental, pese al obstruccionismo militar y cacofónico de EU y Japón.
China tampoco descuida las inversiones en materias primas, como es el caso de la empresa Complant, que se ha posicionado en los campos de caña de azúcar de Jamaica, que ya esta exportando a Pekín su famoso café
Montaña Azul(a mi juicio, el mejor del mundo). El café y azúcar de Jamaica bien valen que China haya invertido 400 millones de dólares para reconstruir carreteras y obras de infraestructura.
Archibold cita a
varios analistasanónimos (el viejo truco) del Caribe, quienes
creen que China eventualmente (sic) emergerá como una fuerza política en la región, con tantos (sic) países endeudados con ella cuando EU es percibido más preocupado en Medio-Oriente y dando poca atención a la región. Pues sí, pero los vacíos suelen ser llenados.
EU rodea militar cuan obscenamente a China con una larga hilera de islas desde el mar de Japón, pasando por el mar Amarillo/mar de China Oriental, hasta el mar del Sur de China, mientras Pekín, a mi juicio, ha iniciado el acorralamiento sutil de Washington con otra fila de islas a lo largo el Caribe: desde Bahamas pasando por Dominica hasta Trinidad y Tobago.
Sir Ronald Sanders, anterior diplomático de Antigua y Barbuda, comenta que
si China continúa invirtiendo en la forma en como lo hace en el Caribe, EU se está volviendo irrelevante en la región, además que
deja su flanco expuesto.
Le asiste la razón a Sanders, ya que el Caribe es el “bajo vientre (soft-belly)” de EU y, a mi juicio, constituye la fractura tectónica con los BRICS (Ver Radar Geopolítico, Contralínea, 21/2/10).
El potencial del Caribe (del tamaño de Argentina) es colosal –desde el turismo pasando por enormes reservas de hidrocarburos hasta las finanzas–, por lo que es natural que constituya uno de los principales teatros de colisión entre EU y China.
EU: declinación y desaliento
Con la declinación del ex senador de Pensilvania Rick Santorum a seguir compitiendo en las elecciones primarias a la presidencia de Estados Unidos, el ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney se convierte en el virtual abanderado del Partido Republicano para disputar la Casa Blanca al actual mandatario, Barack Obama, en los comicios de noviembre entrante.
La suspensión de la campaña de Santorum representa la salida de la contienda de un candidato relacionado con posturas cavernarias e impresentables en terrenos de libertad sexual y reproductiva, derechos sociales y civiles –particularmente los de las minorías– y del principio de separación entre las iglesias y el Estado, características que le granjearon simpatías en sectores ultraconservadores, como el Tea Party. En consecuencia, no han faltado interpretaciones que sugieran que la declinación de Santorum representa un desplazamiento del bando republicano al centro político, y un triunfo del sector más moderado de ese partido, aglutinado en torno a la figura de Romney.Tal apreciación es cuestionable: si bien es cierto que el ex gobernador de Massachussets no ha incurrido en extremos de conservadurismo como los de su correligionario –quien entre otras cosas llegó a comparar la homosexualidad con el abuso sexual infantil y culpó a las universidades de la
pérdida de fede los jóvenes–, también es verdad que en meses recientes radicalizó su propio discurso con afán de convencer a los votantes estadunidenses de extrema derecha, y que algunas de sus posturas en temas como la reforma hacia un sistema de salud universal, las medidas de control y regulación de los grandes capitales y la inmigración indocumentada resultan indistinguibles, por retrógradas, de las del ex senador de Pensilvania.
Así pues, sin desconocer los matices existentes entre Romney y Santorum, la virtual candidatura del primero no marca diferencia alguna en la apuesta del Partido Republicano por regresar a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de noviembre entrante sobre la base del conservadurismo político y social, el neoliberalismo económico, el patrioterismo y la arrogancia imperial.
Ante tal perspectiva, la falta de estatura política del virtual contendiente republicano –manifiesta en su incapacidad de lograr una victoria aplastante y contundente sobre sus competidores– y el hecho de que Barack Obama sea colocado como favorito en los distintos sondeos podrían ser elementos de tranquilidad para la sociedad estadunidense y para el mundo, de no ser porque el propio mandatario sigue sin poder escapar, en su campaña por la relección, de las ambigüedades y las contradicciones que han caracterizado su periodo presidencial.
Por un lado, Obama dice impulsar el programa de reformas sociales que formaba parte de su candidatura en 2008 y redita promesas incumplidas, como la de lograr una reforma que regularice la situación de millones de migrantes que viven en el vecino país; por el otro, el primer político afroestadunidense en ocupar la Casa Blanca ha derivado, acaso con la intención de seducir a los sectores conservadores, en la postura tradicional belicista, arrogante y falta de comprensión del orden internacional que caracterizó a su antecesor en el cargo, como queda de manifiesto con su hostilidad hacia Irán y Corea del Norte. Y aunque las críticas formuladas por Obama en contra de Romney han consistido hasta ahora en presentar al segundo como representante de los grandes capitales y las empresas, lo cierto es que el propio mandatario ha sido incapaz de meter en cintura a los intereses especulativos que causaron el descalabro económico de 2008-2009.
Así pues, habida cuenta de los perfiles de quienes se disputarán la oficina oval en noviembre próximo, la sociedad estadunidense y la comunidad internacional enfrentan una disyuntiva poco alentadora: la continuidad de un gobierno que ha sido decepcionante e incapaz de remontar las inercias legadas por su antecesor, o una alternancia que implicaría la profundización de la rapiña económica, el militarismo y el colonialismo, la fobia antimigrante, la insensibilidad hacia los problemas sociales y otros rasgos proverbiales y desastrosos de la superpotencia.
Argentina y la
fiebre malvinera
José Steinsleger
Grandes o pequeñas, todas las guerras responden a circunstancias y causas históricas concretas. La Primera Guerra Mundial cerró el siglo XIX, y los efectos de la segunda modelaron el XX, que aún no termina. Con impacto regional, la de Malvinas tuvo lugar en una época en la que las ideologías del cambalache posmoderno resolvieron igualar izquierdas y derechas.
Provocada en 1982 por la dictadura civicomilitar que presidía Leopoldo F. Galtieri (general torturador y borracho), la guerra de Malvinas sacudió las fibras de los argentinos, y de una sociedad que, desde su formación parvularia, escribía: las-is-las-Mal-vi-nas-son-ar-gen-ti-nas. Y no probablemente, como dijo el hipernacionalista Jorge Luis Borges.
Por consiguiente, en el trigésimo aniversario de aquella miserable y sangrienta batalla que se libró en las gélidas aguas del Atlántico sur, se multiplican las interpretaciones que la ningunean o condenan, ocultándose y tergiversándose sus causas.
La tragedia empezó el 2 de abril, con el desembarco argentino en las islas, y permitió legitimar una causa nacional y popular que fue manipulada por militares chovinistas y civiles patrioteros. Y ejecutada a sólo tres días del 30 de marzo, cuando millares de personas desafiaron a la dictadura, sufriendo una represión feroz en las calles de Buenos Aires.
En un artículo publicado en el diario Página 12, el reflexivo periodista Mario Wainfeld se preguntó respondiendo:
¿Pudo haber 2 de abril sin 30 de marzo? Es una hipótesis probable. En la tozuda realidad, que pesa más, no lo hubo(1º/4/12). Así como muchos fueron víctima de la
fiebre malvinera, otros exclamaban
las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, o entonaban sendos estribillos partidarios: “se va’cabar / se va’cabar / la dictadura militar”,
Galtieri / Galtieri / prestá mucha atención / Malvinas argentinas / y el pueblo con Perón.
Dos mentiras: 1) que los gobiernos de Perón y el peronismo habrían guardado cuasi mudez, y el reclamo por las Malvinas “…sólo pasó al primer plano de la política nacional” en 1982, “…y ahora, en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner; 2) que el avión fletado por los Montoneros exiliados tuvo como propósito combatir bajo el mando de los dictadores…” (sic).
Primero: según documentos desclasificados del Foreign Office, y en consonancia con la política exterior pacifista de su gobierno, Perón intentó comprar las islas en 1953. La operación estuvo a cargo del almirante Alberto Tesaire, y Londres la rechazó por temor a la eventual caída del premier Winston Churchill (cables de Latin-Reuters, Ap y Efe, Clarín, Buenos Aires 3/1/84).
Segundo: a) el 8 de septiembre de 1964 (un mes antes que la Asamblea General de la ONU incluyera en su agenda la descolonización de Malvinas y otros territorios coloniales), el aviador argentino Miguel Fitzgerald conmovió al país. Sin militancia política, en vuelo solitario a bordo de un frágil Cessna 135, Fizgerald aterrizó en una de las islas, donde permaneció 15 minutos.
Allí plantó una bandera argentina y entregó a los pobladores un comunicado en el que reivindicaba la soberanía argentina, condenando al
acto de piratería cometido por Inglaterra en 1833. En Buenos Aires fue ovacionado. Y el 27 de noviembre de 1968, Fitzgerald volvió a las islas junto con Héctor García, director del diario Crónica. b) El 28 de septiembre de 1966 (a tres meses de iniciada la dictadura del general Juan Carlos Onganía y estando de visita en el país el príncipe Felipe de Edimburgo), un comando de 18 estudiantes, obreros y sindicalistas desvió un avión comercial hacia las islas, donde hiczo flamear banderas argentinas.
La Confederación General del Trabajo los calificó de
héroes, el dictador de
facciosos, y las izquierdas los ningunearon por
nacionalistas. El periodista Dardo Cabo, jefe del grupo, pasó tres años en prisión, y en 1977 fue asesinado por los militares.
2) El avión fletado por Montoneros en el exilio (organización político-militar que para entonces había perdido credibilidad y representatividad a causa de la megalomanía y el militarismo de su conducción política) aterrizó en varias capitales de América Latina. Se embarcaron diputados, dirigentes políticos y gremiales, intelectuales e indígenas. El propósito consistía en llevar la solidaridad al pueblo argentino, y no en
combatirbajo el mando de los genocidas.
Arriesgando la vida, en plena euforia de
fiebre malvinera, el escritor y filósofo León Rozitchner (1924-2011) publicó en Buenos Aires (y no en el exilio de los
principistas) un libro en el que planteó que la derrota traería
el fin de la dictadura(De la guerra sucia a la guerra limpia, Losada, mayo 1982).
Un modo de ver las cosas. En cambio, el padre Leonardo Castellani (1899-1981), prolífico y prescindible escritor argentino, dijo alguna vez:
los nacionalistas argentinos no saben dónde quieren ir, pero quieren llegar rápido.
Castellani se refería, obviamente, a los nacionalistas de derecha. Porque los de izquierda saben que, más temprano que tarde, pacífica y políticamente, las Malvinas volverán a ser un territorio inalienable de la soberanía argentina.
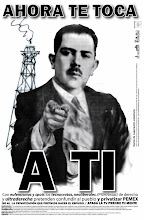
No hay comentarios:
Publicar un comentario