Cuba, mentiras mediáticas y derechos humanos
Ángel Guerra Cabrera/III
El bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba es la violación más masiva, cruel y prolongada de los derechos humanos de un pueblo en la contemporaneidad. Suficiente para colocar al imperialismo de Estados Unidos en el número uno del ranking mundial del terrorismo de Estado. Encima, ha tenido la cara dura de acusar a La Habana por supuesto irrespeto a los derechos humanos.
Como si no fuera el genocida de Hiroshima y Nagasaky, de sus propios pueblos originarios, responsable de decenas de guerras de rapiña, el que invariablemente intenta desestabilizar a los gobiernos que no se le someten como la Venezuela chavista. Sin olvidar el campo de tortura de Guantánamo, que a siete años de la clausura prometida por Obama continúa su implacable labor en territorio cubano ilegalmente ocupado en el asalto de 1898.Es infame la afirmación de que Cuba usa el bloqueo como pretexto para justificar su
fracaso económicohecha en su espléndidamente financiado turismo político internacional por los mercenarios del imperio: blogueros, Damas de Blanco o
activistas de derechos humanos. Doblemente infame que llamen a Washington a continuarlo. No es gratuito que Espacio Laical, revista de la Iglesia católica cubana, les impute que
insisten en pedirle a importantes centros de poder en el mundo que desestabilicen al gobierno cubano, tomen medidas que pueden dañar fundamentalmente al pueblo de la isla.
Las revoluciones no son un paseo por un jardín. Además de ripostar a las agresiones de Estados Unidos y a las acciones de la contrarrevolución a él subordinada, la revolución cubana ha tenido que batallar por décadas contra la ignorancia y los estereotipos del capitalismo subdesarrollado y dependiente. Contra la misma ignorancia sobre cómo se construye el socialismo apuntada por Fidel Castro en su imprescindible discurso
de la Universidad(2005). La ignorancia, en general, es una de las fuentes del dogma, que conduce a cometer errores e injusticias.
Pero Cuba, a la vez que vencía esos obstáculos, fue capaz de crear un gran acumulado de cultura –en su más amplia acepción–, sólidamente cimentado en ideas y sentimientos de solidaridad y fraternidad. Ello es lo único que puede explicar la épica proeza de sobrevivir a la magna crisis económica y social ocasionada en los 90 por la desaparición del aliado soviético y el recrudecimiento simultáneo del cerco yanqui. Ningún otro gobierno en el mundo hubiera logrado sostenerse y conservar el consenso social en una situación tan dramática.
Todavía el país resiente efectos de esa crisis, entre ellos una insuficiente productividad del trabajo, que afecta sensiblemente el poder adquisitivo de la población. El ciclo de cambios (actualización) de los últimos años se propone remontarlos y marchar a un socialismo
próspero, como se proclamó este 1º de mayo en La Habana y en todas las ciudades del país. Imposible enumerar lo que se está haciendo para conseguirlo. Sólo cito algunos botones de muestra.
Casi toda la producción agropecuaria descansa ya en cooperativas de distinto tipo o en campesinos individuales. Alrededor de 175 mil cubanos han recibido en usufructo más de un millón 500 mil hectáreas de tierras ociosas desde 2008, ya casi todas en producción. Otros 400 mil han adquirido la condición de trabajadores por cuenta propia. De ellos, 87 por ciento está sindicalizado y 67 no tenía vínculo laboral. Todos reciben los beneficios de la seguridad social.
Se les ha otorgado creciente autonomía a las empresas y han surgido las cooperativas urbanas, en un proceso no exento de trabas y contradicciones que transfiere a los colectivos facultades antes reservadas al Estado. Al sector de cooperativas agropecuarias formado por las antiguas granjas estatales se le ha eximido de impuestos por cinco años y condonado las deudas con el fisco. La llamada agricultura urbana, que no existía, da trabajo a alrededor de 300 mil personas y produce sin agroquímicos más de un millón de toneladas de verduras al año, ahora complementada por 600 mil hectáreas de agricultura suburbana. Los bosques cubren más de 27 por ciento del territorio gracias a la política revolucionaria de reforestación. Cuba está entre los 15 países que la FAO homenajeará en junio en Roma como punteros mundiales en la lucha contra el hambre.
Pero la más importante contribución de Cuba a la causa de los derechos humanos es haber sentado las bases culturales de una civilización alternativa, fraterna, socialista.
Twitter: @aguerraguerra
FUENTE: LA JORNADA
66 Festival de Cannes
Un grandilocuente Gatsby
Leonardo García Tsao
Cannes, 15 de mayo. El primer día del festival se ha dedicado por completo a una figura, la de Leonardo DiCaprio y su representación de Jay Gatsby en la nueva adaptación –la séptima según los estudiosos– de la novela de F. Scott Fitzgerald. Ya desde el mediodía los fans han ocupado su lugar en la Croisette esperando por lo menos un vistazo de Leo y su comitiva. Por si en ese entonces está lloviendo –amenaza constante en Cannes cuando está nublado– muchos de ellos van preparados con sendos paraguas.
Por otro lado, la película misma tampoco provoca entusiasmo y fue recibida al final de su función de prensa con una mezcla discreta de silbidos y aplausos. El gran Gatsby es una novela particularmente sutil y si hay un cineasta que nadie asociaría con esa cualidad es el australiano Baz Luhrmann, quien ya había inaugurado Cannes hace años con su recargado Moulin Rouge (2001). Para Luhrmann una palabra vale mil imágenes y, como si fuera el primer cineasta en filmar en 3D, se excede en explotar el recurso hasta provocar mareo. Eso aunado a los cortes rápidos, los vertiginosos movimientos de cámara, los chillones colores del diseño de producción –debido a Catherine Martin, la esposa del director– y otros excesos visuales hacen fatigosa la primera parte del relato, en que el realizador insiste en demostrar cómo los 20 fueron los años locos, mientras el personaje de Nick Carraway (Maguire) le narra a un siquiatra (Jack Thompson) cómo conoció a Gatsby (DiCaprio) y la influencia que tuvo en su vida.
La lluvia no impidió que Leonardo DiCaprio llegara a la presentación de su filme El gran Gatsby, donde lo esperaban sus fans
Foto Reuters
Tras una presentación enfática al personaje titular a la media hora de película, las cosas se calman un poco en lo que Luhrmann describe la historia de amor condenado entre Gatsby y Daisy Buchanan (Mulligan). Al margen del evidente kitsch de las imágenes, la interacción entre los actores es de una suficiente convicción como para dar una idea de la verdadera tragedia de Gatsby, un hombre de orígenes misteriosos que ha dedicado gran parte de su esfuerzo a conquistar a la elusiva mujer, para luego perderla. DiCaprio evoca su caracterización de Howard Hughes en El aviador (Martin Scorsese, 2004) en otro personaje enigmático cuya fortuna va aparejada con su soledad; a su vez, Mulligan aporta esa cualidad vulnerable que atraería a Gatsby.
Todo lo demás –los interminables fiestones en que se baila charleston a ritmo de hip-hop, las tipografías de los escritos de Carraway sobrepuestos en la pantalla, los símbolos insistentes (un anuncio de lentes como
los ojos de Dios), los elaborados flashbacks en sepia– sale sobrando.
Por otra parte, mucha expectativa hay en las deliberaciones de un jurado presidido por Steven Spielberg. Si bien es el único estadunidense, hay otras personalidades –el taiwanés Ang Lee, la australiana Nicole Kidman, el austriaco Christoph Waltz– cuyos intereses son básicamente hollywoodenses. ¿Influirá eso en cuál será la película ganadora? También hay otros nombres que podrían servir de contrapeso: la actriz india Vidya Balan, la realizadora nipona Naomi Kawase, su colega británica Lynne Ramsay, el actor francés Daniel Auteuil y el director rumano Cristian Mungiu. Pero Spielberg es el dueño de Hollywood.
Twitter: @walyder
FUENTE: LA JORNADA
Gutún Zuría: Bilbao
Margo Glantz
Hice un largo viaje por Europa: estuve en Bilbao, unos días en París, y en Ginebra, Salón del Libro, cuyo país invitado fuera México.
Fábulas del lector/escritor. Además de mí, estuvieron Margaret Atwood, Héctor Abad, Alberto Manguel, John Banville y António Lobo Antunes; dirige el recinto Raquel Fernández, de amplia experiencia en el ámbito de la cultura (quien estuvo en el Arco de Madrid); organizó admirablemente el evento Marisa Blanco (antes directora de Babelia) y administró con amable eficacia Estibalitz Aldana (de quien me gusta mucho el nombre). Del 15 al 22 de abril participé con Lobo y Banville con quienes departí reservada y libremente, tanto en la enorme sala de conferencias como en la firma de libros, comidas y recepciones de la Alhóndiga, edificio donde durante casi todo el siglo XX se almacenaron las bebidas y los granos de la región, y, que, restaurado, se ha convertido desde hace un par de años en el más concurrido centro cultural de la ciudad. Al entrar llaman la atención numerosas columnas de carga recubiertas de manera llamativa y original por Phillip Stark; una pantalla gigante anuncia las distintas intervenciones artísticas y una bella piscina transparente, situada en el último piso del recinto, ofrece un espectáculo verdaderamente surrealista: numerosos pies de diversos tamaños pasan haciendo piruetas por el agua clara.
Cada uno de los invitados sostuvo un diálogo con distintos interlocutores; yo tuve la suerte de conversar sobre mis lecturas y la influencia que ejercieron sobre mi obra con la escritora madrileña Menchu Fernández, autora de libros cuyos temas son muy refinados, originales y cuya prosa es magnífica.
Recordando los libros que leí durante mi última infancia (¿se podrá definir así?) y mi primera adolescencia (reitero la pregunta) me vinieron a la mente algunos libros ilustrados de mitos griegos que mi padre nos compraba y me hicieron frecuentar desde muy niña a Teseo, Edipo, Perseo, Electra y Andrómeda, también al Rey Lear y a Hamlet (¿habré entendido algo?), y devorar el Billiken argentino donde me familiaricé con San Martín antes que con Hidalgo, nuestro Padre de la Patria; también leía con entusiasmo, pocas veces igualado, las novelas rosa de M. Delly que me hacían soñar con un príncipe azul con quien me desposaba en una bella iglesia colonial muy florecida y donde, impecablemente vestido con smoking, estaba esperándome, descabezado, junto al altar. Hace poco descubrí que ese autor que me transportaba a alturas sentimentales inenarrables era nada menos que una pareja de hermanos franceses muy reaccionarios que se hicieron ricos y famosos comerciando con las fantasías clasemedieras de niñas tan estúpidas como yo. Sus nombres: Frédéric Henri Joseph (1876-1949) y Jeanne Marie Petit Jean de la Rosière (1875-1957), cuyas novelas lacrimosas alcanzaron gran éxito popular durante la primera mitad del siglo XX y precedieron a Corín Tellado. Bajo ese seudónimo escribieron novelas como Corazones enemigos y Orietta que devoré cientos de veces.
Casi al mismo tiempo leí a Julio Verne: me vienen a la mente sobre todo Dos años de vacaciones y Los hijos del capitán Grant. Al releerlos para Bilbao apenas recordaba algunas anécdotas, por ejemplo, esa escena maravillosa en que los viajeros se refugian en un inmenso ombú que debido a la violencia de una tormenta se desgaja de la tierra y los lleva por la pampa argentina totalmente anegada como si siguiesen navegando por el océano.
También leí de jovencita Palmeras salvajes de Faulkner y La metamorfosis de Kafka, ambas traducidas por Borges cuando aún yo no sabía quién era y cuya tumba visité hace unos días en Ginebra: tumba sobria y tranquila en medio de un ameno prado; detrás otra, sentimental, allí descansa una pintora, cantante y prostituta de la que he olvidado el nombre.
Twitter: @margo_glantz
FUENTE: LA JORNADA
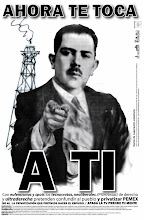
No hay comentarios:
Publicar un comentario