Organización de las Naciones ¿Unidas?
Gabriela Rodríguez
A 68 años de que los excesos de la Segunda Guerra Mundial llevaron a fundar la Organización de las Naciones Unidas vale preguntarse hasta dónde ese organismo, que agrupa a 193 estados miembros, ha logrado su original propósito de
mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos.
A diferencia de sesiones anteriores de la comisión, esta vez llegaron como representantes de los gobiernos funcionarios de bajo perfil y hubo exclusión de la sociedad civil y de organizaciones defensoras de los migrantes en las delegaciones oficiales. Pero lo que más sorprendió fueron las duras posiciones de los países del norte, en especial los de la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos, otrora abiertos a los derechos sexuales y reproductivos, esta vez se resistían a firmar la resolución, no tanto por visiones moralinas cuanto por la resistencia a ofrecer servicios sociales, educativos y de salud a las poblaciones inmigrantes independientemente de su estatus migratorio. Es doloroso confirmar que los defensores históricos de los derechos, los embajadores ante Naciones Unidas, no tienen disposición para garantizarlos más que a sus propios ciudadanos, o tal vez fueron instruidos a actuar en tal sentido. Pareciera que ya se les olvidó que firmaron el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en 1966, porque al resistirse a dar servicios se niega la portabilidad de los derechos humanos, se desconoce su universalidad y se invalida la noción de igualdad, origen conceptual de los derechos humanos.
Algunas cifras muestran la exclusión de servicios en que se encuentran los jóvenes mexicanos inmigrantes (12-29 años) en Estados Unidos: la mitad llega allá durante su infancia y adolescencia, únicamente 11.2 por ciento está naturalizado, sólo 35.1 por ciento asiste a la escuela, más de la mitad no concluye la high school; aunque hay que reconocer la excepción de los estados de California y Nueva York, que han puesto en práctica la propuesta federal de la Dream Act para facilitar el acceso de los indocumentados a las universidades estatales. Cuatro de cada diez jóvenes mexicanos no hablan inglés, lo cual se vincula con menor efectividad en el ámbito laboral y educativo (uno de cada 10 de inmigrantes de otros países); 65 por ciento de los jóvenes inmigrantes mexicanos no cuentan con cobertura médica (28.1 por ciento de los de otros países); la mitad de las chicas no han visitado a un ginecólogo ni especialista en los últimos 12 meses; alrededor de 71 por ciento no utiliza métodos anticonceptivos hormonales o no utilizan ninguno, y sólo el 7.5 por ciento se ha vacunado contra al VPH. Antes de los 18 años han tenido un hijo 23 por ciento de las mexicanas migrantes y 34 por ciento de las de origen mexicano que nacieron allá (Ramírez G., Telésforo, et al, Jóvenes mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, SG/Conapo, México, 2012).
A pesar de la difícil negociación, la sesión de #CPD46 concluyó con una declaratoria satisfactoria, el punto P31 de la resolución hace un llamado a los países miembros para intensificar esfuerzos para proporcionar a migrantes acceso a servicios sociales y de salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, información y educación, acceso a prevención y tratamiento de VIH y sida y de otras infecciones de transmisión sexual, medidas para prevenir violencia sexual, anticoncepción de emergencia, y aborto seguro en circunstancias donde tales servicios sean permitidos por la ley de cada nación.
Habría que cuestionarse: ¿cuál es el verdadero peso que tiene una declaración de la ONU a la hora de aplicar las políticas? ¿Y dónde está the real politics? Porque mientras en esta sesión terminaron reconociéndose esos derechos a migrantes, en Washington se discute un proyecto de ley que no reconoce derechos de salud ni educativos a los indocumentados y que pretende postergarlos hasta por 10 o 13 años, condicionándolos a un conjunto de requisitos.
Como testigo de este encuentro estoy muy desilusionada y me siento como una ingenua al pensar que la firma de pactos y declaraciones de la ONU es más que una bella retórica. Porque las desigualdades se han subrayado y la derechización de los países del norte parece responder al aumento de los flujos de inmigración producto del empobrecimiento de las poblaciones que viven en el sur, así como del interés por mantener en la base ocupacional de la pirámide a la clase trabajadora inmigrante con prácticas de explotación y negación de su contribución a la riqueza de los países receptores.
Ahora que Barack Obama está en México para hablar de nuestra intensa relación económica, esperamos que nuestros gobernantes asuman los derechos de los emigrados tal como lo hizo muy correctamente el personal de la misión de México en la ONU, porque atrás de la competitividad y de las inversiones, del comercio de mercancías y de servicios, hay seres humanos trabajando que merecen iguales derechos, tal como afirman los pactos.
Twitter: @Gabrielarodr108
México-EU: virajes y responsabilidades
La segunda visita oficial del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a México inició ayer con un claro viraje, cuando menos discursivo, en la agenda temática bilateral –dominada en los pasados seis años por las acciones conjuntas de combate al narcotráfico– y con un acento de ambos gobiernos en el fortalecimiento de la cooperación en materia comercial, económica y, enhorabuena, educativa. En una conferencia de prensa conjunta en la que el tema de la delincuencia organizada fue abordado de manera marginal, Enrique Peña Nieto subrayó que
la relación entre México y Estados Unidos debe ser multitemática, debe permitirnos abrir espacios de oportunidad, de colaboración en distintos ámbitos; Obama, por su parte, señaló que continuará con su
cercana colaboracióncon las autoridades de nuestro país y, tras reconocer que
decenas de millones de mexicanos enriquecen la vida de Estados Unidos, se dijo
optimistasobre la posibilidad de
lograr una reforma migratoria integralen el Congreso de su país.
Sin embargo, la pertinencia de desnarcotizar la relación bilateral no implica que haya sido superado el derrumbe del estado de derecho que se vive en diversos puntos del territorio nacional, problema que persiste más allá de los propósitos expresados por el gobierno de Peña Nieto –como lo demuestra la continuidad en el ritmo de ejecuciones, levantones y demás violencia vinculada al narcotráfico– y cuya continuidad radica, en buena medida, en acciones u omisiones de Washington.
En efecto, a contrapelo de su discurso prohibicionista, ese gobierno mantiene una exasperante tolerancia hacia el accionar de las redes de distribución, transporte y comercialización de drogas que operan, sin mayores obstáculos, en su territorio, y otro tanto puede decirse respecto del flujo ilegal de armas hacia nuestro país y del lavado de dinero procedente del narco en el sistema financiero estadunidense, actividades que incluso han sido incentivadas y practicadas por Washington en el contexto de investigaciones policiales y de operativos como Rápido y furioso y Receptor abierto.
La inconsistencia entre el discurso y la práctica del gobierno del vecino país hace suponer que la persistencia del narcotráfico en México y de la violencia relacionada con ese fenómeno no necesariamente son perspectivas indeseables para Estados Unidos, en la medida en que representan una excelente oportunidad de negocio para su industria armamentista, proveen de un flujo de recursos constante a sus instituciones financieras y dan a su gobierno un pretexto para el intervencionismo.
Por lo que hace al tema migratorio, más allá del
optimismomanifestado ayer por Obama, es necesario que las autoridades del vecino país abandonen su doble moral característica frente a ese fenómeno y conviertan en acciones concretas el reconocimiento ya logrado de que los migrantes indocumentados constituyen uno de los factores principales de la competitividad de su economía.
En suma, sería lamentable que el anunciado giro en la relación bilateral redundara en un ejercicio de simulación, o bien en un simple recambio de prioridades que centre la atención de ambos gobiernos en la agenda económica y comercial común y deje intactas las actitudes incongruentes y contraproducentes de Washington en materias como la seguridad y la migración. Cabe exigir que el gobierno mexicano actúe de conformidad con el interés nacional y demande a su contraparte estadunidense un nuevo tipo de relación basada en el entendimiento, la cooperación efectiva, la responsabilidad y el beneficio mutuo.
FUENTE: LA JORNADA
FUENTE: LA JORNADA
Extractivismo en las grandes ciudades
Raúl Zibechi
Un hondo malestar asciende desde las entrañas de la ciudad. Pegajoso como este otoño cálido y húmedo. Irritante como las obras que están enrejando parques y destruyendo el paisaje de la convivencia. Un descontento generalizado que se escala en reproches, insultos y hasta se desborda en violencia contaminando la vida toda. Buenos Aires, ciudad atravesada por todas las contradicciones que genera el extractivismo urbano.
Enrique Viale, abogado ambientalista, miembro del Colectivo por la Igualdad, tiene el mérito de haber forjado este concepto en un reciente artículo en el que a dos semanas de las trágicas inundaciones reflexiona:
El extractivismo ha llegado a las grandes ciudades. Pero no son los terratenientes soyeros ni las megamineras, sino la especulación inmobiliaria la que aquí expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y territorio. Concluye que el modelo provoca
degradación institucional y social.
Tiene mucho sentido hablar de extractivismo urbano en una ciudad como Buenos Aires, algo que vale para todas las grandes ciudades de nuestro continente. Tal vez del mundo. La particularidad del caso es que va de la mano, como a todo lo ancho y largo del modelo extractivo, de resistencia popular y represión. Vale la pena destacar un par de episodios.
El jueves 25 se realizaron 22 cortes simultáneos, sobre las seis de la tarde, impulsados por otras tantas asambleas urbanas agrupadas bajo una sigla: Asamblea en Defensa de lo Público. En la convocatoria se lee: “ Shoppings en lugar de espacios verdes, megatorres en lugar de urbanización, fiestas privadas en lugar de arte y cultura popular, complejos de oficinas en lugar de hospitales”. Diez días antes hubo una convocatoria similar contra
una ciudad excluyente, expulsiva, privatista y mercantilizada.
No hace falta más que caminar por la ciudad para comprobarlo. Los parques y plazas, sin excepción, han sido o están siendo enrejados. Un sistema de transporte denominado Metrobús está siendo erigido en la avenida 9 de Julio, destruyendo áreas verdes. Y así. No resulta extraño que un puñado de asambleas sobrevivientes del levantamiento de diciembre de 2001 se estén rearticulando y que se vayan creando nuevos agrupamientos.
El viernes 26, el desastre. La Policía Metropolitana dirigida por el gobierno de la ciudad, a cargo de Mauricio Macri, ingresó al Hospital Borda (de salud mental) y atacó con extrema violencia a médicos, enfermeros, pacientes y periodistas, con un saldo de más de 30 heridos. La intervención policial fue para proteger el derribo de parte de las instalaciones del hospital para poder construir un centro cívico, que es denunciado como parte de la especulación inmobiliaria que alienta el gobierno de la ciudad.
Es la misma lógica que lleva a las autoridades a amenazar con el desalojo de las villas miseria donde se alojan cientos de miles de pobres urbanos, muchos de ellos paraguayos, peruanos, bolivianos y argentinos de las provincias del norte. La acumulación por desposesión, sabemos, provoca concentración de riqueza y marginalización de las mayorías; expropia el espacio público; destruye la ciudad; y eso sólo puede hacerse con represión.
El modelo extractivo desarticula incluso la justicia del sistema. La policía ingresó al Hospital Borda sin orden judicial. Derribó el Taller Protegido 19, cerrado por Macri, cuando la justicia de la ciudad había ordenado reabrirlo en enero de este año. El negocio inmobiliario, pata urbana de la acumulación por desposesión, es una aplanadora insaciable que no se detiene ante el interés colectivo ni ante las leyes. Sólo entiende el lenguaje de la fuerza.
El caso de Buenos Aires no es el único, por cierto. Ahí está Río de Janeiro y otras 11 capitales brasileñas, donde la especulación para el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 está destruyendo barrios enteros para levantar autopistas, aeropuertos y arenas para megaespectáculos. Cada uno y cada una encontrarán en su ciudad decenas de ejemplos de extractivismo urbano.
El modelo instalado en las grandes ciudades muestra por lo menos dos facetas a tener en cuenta. La primera es que la diferencia entre izquierda y derecha, entre progresismo y conservadurismo, se evapora. Los principales proyectos de especulación urbana en Buenos Aires fueron aprobados con los votos del oficialismo y de la oposición.
La segunda es que las grandes catástrofes, como las recientes inundaciones en La Plata y Buenos Aires, o la contaminación del agua en Montevideo, o el pésimo sistema de transporte de Santiago de Chile, por mencionar unos pocos ejemplos, revelan que el modelo afecta también a las ciudades que hasta ahora se creían a salvo del modelo de la megaminería y los monocultivos.
Según los medios, el núcleo de la Policía Metropolitana proviene de la Federal, “de una tradición de Rambos”, que actúan con autonomía, órdenes abiertas y amplio
margen a los policías para que actúen según su criterio( Página 12, 28 de abril). Esa autonomía les permite disparar balas de plomo en vez de las reglamentarias de goma en disturbios.
Por cierto, tenemos mucho que aprender de esta escalada extractiva que ahora parasita las ciudades. La autonomía de los represores es parte del modelo, que va de la mano de la autonomía concedida por los estados al capital para acumular a su antojo. El segundo aprendizaje es que la represión no es un desborde puntual de un gobernante o de un jefe policial. Es la marca de fábrica del modelo: para robarle a la gente hay que someterla.
Por último, la potencia del modelo de despojo y guerra nos fuerza a establecer puentes entre los afectados del campo y de la ciudad, entre los que resisten la minería en lugares apartados, los que ponen el cuerpo al glifosato y el agronegocio, y los que vivimos en ciudades cada vez más caras, enrejadas y represivas. Es una misma lucha, pero los vínculos entre las poblaciones del campo y la ciudad no vienen dados, deben ser construidos. En eso están los movimientos.FUENTE: LA JORNADA
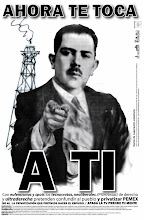
No hay comentarios:
Publicar un comentario