Mi vida
criminal
Fabrizio Mejía Madrid
Fabrizio Mejía Madrid
Hasta la fecha en que caí en la cárcel,
mi vida criminal había girado en torno a dos delitos: decir mi opinión y tratar
de no tirar basura en la calle. Vistas de cerca ambas infracciones tienen
semejanzas: procuro meditar bien lo que escribo para no contribuir al cochinero
de afuera. Pero tanta dedicación al crimen me ha arrojado a cochambrosas
delegaciones de policía y, tras años de delinquir, a prisión. La primera fue en
octubre de 1998. Por debajo de la puerta me dejaron el supuesto tercer aviso de
un citatorio. No dice de qué se trata. Los otros dos avisos nunca llegaron. Hago
memoria de mi vida criminal y encuentro que ante uno de los peores problemas de
mi vida en 1998 –cuando se metió una rata a mi casa–, ni siquiera tenía un
cuchillo afilado en mi casa, y que decidí rociar el rincón de la biblioteca,
donde se escondió, con un insecticida que no afecta a la capa de ozono ni a las
plantas ni a los hombres. Mucho menos a los roedores. Pero la rata se salió por
su propio esprint por debajo de la puerta, quizás en reconocimiento de mi
amabilidad. Crecí en una familia que siempre creyó que, si uno hacía el bien,
lo correcto, nada malo le sucedería. La mitología de esa clase media iba desde
una vaga idea del karma –el mal se te regresa– hasta la confianza en que no
existe gente mala, sino sólo personas con miedo. Y mi familia anda por la vida
sin meterse con nadie y justificando todo el mal por condiciones económicas,
ignorancia, abusos en la infancia o vil y plena mala pata. Casi siempre esta
idea se me había presentado en la vida, como la rata saliendo por sus propias
patas. Hasta el día del citatorio. Le hablé al único abogado que conozco, un
abogado ambientalista, quien dijo:
–Voy a ver de qué se trata y te hablo.
Unos días después, entre risas, en el
despacho del abogado, redactamos una serie de chistes sobre la demanda en mi contra.
La cosa judicial –cuando la difamación era todavía un delito penal– provenía de
un nebuloso autor que había transcrito expedientes de la policía política
contra los zapatistas de Chiapas, y los publicó con la forma de una
investigación de campo. Se había enojado conmigo porque, en una cena, yo había
descrito esta escena: cajas de la Presidencia llegando a las oficinas de una
revista donde yo colaboraba, bajo el pegote de “Lázaro Hernández”, y el
director, mojado de la cara, la corbata Gucci y la camisa St. Laurent,
diciendo:
–Voy a necesitar que alguien haga de
esto un libro, para desenmascarar a los guerrilleros chiapatistas –así dijo–.
¿Quién se lo avienta?
–Yo no –me sobresalté–, para hacer la
historia del zapatismo en Chiapas vamos a necesitar distancia histórica. Que
pasen 30 o 40 años. Ese libro no es para mí ni para ahora.
Y, cuando el libro del borroso autor se
publicó menos de seis meses después, me acordé de la escena y la conté en una
cena. Vasos chocando, risas. Simple burla limpia a costa del cochinero de
afuera. El detalle es que había una periodista en la cena, la única amiga que
conservo del kínder. Y publicó la anécdota como declaración, junto a una serie
de entrevistas del experto en guerrillas, de la defensora heroica de los
desaparecidos políticos en México, y algún otro; entre los tres machacaban el
libro de la supuesta historia del zapatismo. Pero el autor nebuloso decidió que
yo era el demandable. Así que consiguió un despacho cuyos apellidos eran casi
Tesis, Antítesis y Síntesis del sistema de justicia mexicano: Gómez Mont,
Zinser y Esponda. La demanda consignaba como difamación que yo decía que era un
libro “hecho para policías” y yo respondía que eso no era un insulto, sino una
“demografía” para un mercado de “nuevos alfabetizados”. Nos reímos mucho
redactando la respuesta. Por cierto, la demanda –cuya copia fotostática hay que
pagar porque no tienes derecho a tenerla en tus manos– decía que el director
mojado de la revista y sus subdirectores avalaban cualquier posterior declaración
judicial del autor borroso. Tenían su bendición. Yo, al contrario, su
condenación eterna. El despacho y los dueños de la revista aquella eran, en ese
entonces, gente poderosa, pero yo confié en la idea del karma y la bondad
intrínseca de las personas; al poder lo enfrentarían un escritor free-lance como yo, y un
abogado ambientalista:
–Para ser mi primer caso penal –me dijo
el abogado cuando presentamos la respuesta– creo que es mi mejor.
Mi caso criminal fue de justicia
mexicana: atrás del edificio del PRI, me tuve que desnudar frente a una médico
legista que me echó miraditas de triple intención, mientras yo trataba de
explicarle que había ido a contestar una demanda por mi propia pata y que no
podía tener huellas de golpes de los policías que nunca me detuvieron.
–Derechos Humanos nos lo exige –dijo
antes de que, resignado, me bajara los calzones, comprados sólo para que mi
novia los viera.
El ministerio público no fue menos
folclórico: le dictaba en el oído lo que yo decía a una secretaria sin que yo
pudiera ver lo que estaba escribiendo. Cuando terminamos, le mordió una oreja.
Llegados a este punto debo describir el ambiente festivo de las oficinas del
ministerio público: cuatro escritorios en un cuarto de 10 por 10, un borracho
con un cuchillo clavado en el hombro y tres mujeres de minifalda con pelucas,
gritando:
–Más respeto. Ni somos putas ni somos
hombres.
Mis citas de Wilde o de Woody Allen se
perdían en ese cochinero donde todos éramos culpables defendiéndonos, tratando
de demostrar, como fuera, que habíamos sido buenos. La justicia mexicana es
como un auto de fe, como un teatro evangelizador, como una representación del
Juicio Final, en la que un envaselinado Dios, apestando a lavanda, espera
recibir la prueba de tu inocencia que no es un argumento, sino un billete. Yo
no tengo dinero. Tengo frases, párrafos, páginas. Es lo único que puedo tirar a
la calle, en lugar de basura. Le regalé una novela mía al ministerio público.
La miró como si fuera una granada y la aventó. El Mal, de alguna forma, había
llegado a mi vida. Ese día de 1998 la idea clasemediera del bien como ausencia
de mal, se me resquebrajó. Unos días después mi abogado ambientalista me llamó
con urgencia, su voz detrás de una gritería de oficinas con acusados
desesperados, y policías y jueces que se toman su tiempo, que bromean, que
hacen sentir su poder haciendo que no oyen los gritos, el horror, la
injusticia:
–Dieron lana y te van a detener. Ya
salió tu orden de aprehensión. Si tienes palancas, úsalas. Yo ya no te sirvo de
nada. La verdad es que, ahora lo entiendo, sólo sé del agujero en la capa de
ozono –colgó.
Me arrodillé frente al teléfono y
empecé a llorar: iría, sin remedio, a la cárcel por contar una anécdota. Lo que
sigue es la suerte, que yo creía era ese vago karma, ese comportarse bien para
que todo salga bien: mi vecina me escuchó llorando. Era alguien a quien jamás
le había preguntado su segundo apellido, pero a la que le daba, cada cierto
tiempo, dinero porque no tenía, y su bebé necesitaba leche. Me llamó por la ventana
del baño y, entre kleenex, le expliqué lo que me pasaba. Antes del bebé, ella
había sido novia del hijo de no sé quién en la Procuraduría, una juez. Bastó
una llamada. Esa misma noche mi caso criminal fue desestimado: “Los delitos de
honor”, dijo la juez por teléfono, “son del siglo XIX, pero existen todavía.
Por eso en este país no se puede andar en la vida sin un abogado. ¿Y usted por
qué no tiene uno de verdad?”.
Hasta ahí mi contacto con la justicia
mexicana me arrojaba un solo rostro: mandan los poderosos y los que tienen
dinero. Los que pagamos somos siempre los mismos, los indefensos. Había tenido
suerte esa vez. Una suerte de locos. Pero de 1998 a la fecha las cosas han
cambiado: el poder decidió hacerse útil inventando a una ciudadanía compuesta de
sospechosos, de presuntos culpables, y nos contó una historia en la que los
policías y los soldados eran buenos, así, por decreto –ya sin memoria ni del
68, ni de la guerra sucia de los setentas ni de las complicidades con los
narcotraficantes en los ochenta ni de los asesinatos políticos de los noventa–
y, por consiguiente, los malos eran ahora algo llamado “crimen organizado”. Que
policías y delincuentes sean dos instancias distintas no es demostrable. Que
todos los que asesinan, encarcelan o detienen son criminales, tampoco. Que las
confesiones son para la televisión, absolutamente comprobable. Que “la guerra
contra el crimen” es sacar a policías y soldados a dispararle a todo lo que
vean sospechoso, es su única estrategia. Como todos somos presuntos culpables,
se dispara, detiene y encarcela al azar, al bulto, uno paga por los demás. Y
así, por eso, caí en prisión.
Ese día no pasó el camión de la basura.
Llevé mi bolsa –básicamente colillas de cigarro– y la deposité en un bote verde
en la Plaza de Coyoacán. A continuación, un jeep
negro me cerró el paso y de él bajaron ocho policías. Me detuvieron, me
subieron y tomaron la bolsa de basura como si se tratara de un explosivo
plástico. Un policía con la cara de Arturo El
Negro Durazo se sentó a mi lado y, atrás, una policía, con el
cuerpo de Arturo El Negro Durazo,
que se tapaba la cara con vergüenza.
–No me hables de usted –me pidió el
policía a quien le preguntaba por qué, por qué, por qué–. Dime Maravilloso.
De pronto uno tiene una vida –esa
mañana había escuchado el discurso sobre “el amor” de la Caravana contra la
violencia de Javier Sicilia, había pensado en el tercer capítulo de mi novela,
había hecho algunos apuntes mientras me comía una torta y había salido a
comprar una biografía de Marcel Proust con un 60% de descuento– y, de la nada,
por nada, estaba yo en un oscuro pasillo de una oficina policiaca, con un juez
con un pin de Los Pumas abriendo el cerrojo de lo que sería mi celda.
–No se ponga así, joven –me dijo,
cuando me aferré a la silla, el que tomaba el acta del juzgado–: no pasa nada,
se lee usted un libro, usted que es escritor, y conmuta sus 13 horas de cárcel
por no traer el dinero para la multa.
–Pero sólo fui a tirar la basura a un
bote de basura –todavía alegué, casi resignado.
–Era un arenero, no un bote de basura
–concluyó–. Toma: te presto el libro que estoy leyendo, tú que eres
intelectual. En 13 horas me dices qué piensas.
Era sobre los mayas y el fin del mundo.
–Juez, usted es de la Universidad –le
digo, colgándome con las uñas del pin del equipo de futbol universitario–. Le
ofrecí al policía llevarme la bolsa de basura a mi casa y no quiso. ¿No es un
dispendio las horas de trabajo, el papeleo, por una falta que, en realidad es
un error? ¿Quién va a saber que un bote de basura verde es, en su verdadera
esencia, un “arenero”?
–No estás aquí por eso –me dice
suspirando–. “El Maravilloso” quería dinero. Como no se los diste, echó a andar
una maquinaria que no para sino hasta aquí –y abrió la celda.
–Pero, ¿qué sentido tiene encarcelar
por encarcelar?
–La estadística.
Mi celda es un cuarto de cemento
pintarrajeado como antes eran los urinarios y ahora son los comentarios del
público en internet: “El Loco de Mochis estubo hacá”, “Tigres Aztecas Coy-1,
Teculiapan” y un dibujo trazado con mierda de una mujer empinada que se llama
“La Charo de La Marquesa”. Tengo una litera de concreto y un hoyo como baño.
Ah, y un lavabo sin llave. En el encierro uno piensa las cosas más absurdas,
como los mayas y el fin del mundo: traigo una camisa a rayas, la contraportada
de una novela contra el PRI es una foto mía tras las rejas de mi casa –para que
no entren ladrones, aunque sí pasan las ratas–, lo vulnerable que es uno ante
ocho policías, el absurdo de que, por los nervios, se me borraran todos los teléfonos
de la memoria al instante en que te dan tu única llamada, o de no traer 600
pesos en la bolsa a la hora de ir a tirar la basura y a comprar una biografía
de descuento. Y, en eso, entiendo por qué los pobres somos los que caemos en
prisión. Frente a mi celda hay dos hermanas, Nancy y Jacqueline, de 21 y 16
años.
–Y ustedes, ¿por qué cayeron? –a los
dos minutos, ya hablo como convicto.
–Por comprar cervezas –me dice Nancy.
Hoy era su último día de clases en Contaduría de la Universidad.
–Pero eso no es un delito –le digo,
todavía en mi idea de la justicia de la clase media, antes del panismo, aunque
sea de izquierda.
–Con el calor que está haciendo,
destapamos una en la calle para echarle limón –me dice con la sonrisa de una
generación que ya siempre espera lo peor–, pero dijeron que estábamos
ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. No le dimos ni un trago
cuando ya nos rodeaban los policías, y nos pedían mil 200 pesos. Eso es una
quincena de mi papá. El juez nos encarceló 25 horas. Vamos a pasar aquí la
noche, aunque nos hicieron la prueba del alcohol y la pasamos.
–A mí también me la hicieron y lo mío
era tirar basura en un bote de arena.
Se ríen las hermanas. Y pienso: esto no
es de “depurar los cuerpos policiacos” “ni del estado de derecho o de derecha”
ni “de la guerra contra el crimen”, ni siquiera de la Caravana amorosa del
poeta Sicilia contra la violencia. Se ha destapado un Estado policiaco sin
razón ni método. Esto es una locura. Y es una de las más jodidas.
FUENTE: PROCESO
FUENTE: PROCESO
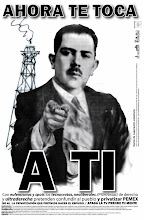
No hay comentarios:
Publicar un comentario