La escuela-comunidad de Warisata
Raúl Zibechi
En el altiplano boliviano, cerca de un importante centro aymara, en la pequeña ciudad de Achacachi, con los picos nevados de la cordillera Real a su espalda y la inmensidad del lago Titicaca al frente, se alza el edificio de lo que fue la primera experiencia de educación comunitaria. Warisata desafía el viento helado como la escuela-comunidad desafió la servidumbre impuesta al indio por los hacendados y el Estado colonial travestido en república.
Avelino Siñani, aymara del altiplano y fundador de Warista, enseñó clandestinamente en su comunidad hasta que lo descubrieron; tuvo que alejarse y fundó varias escuelas en otras comunidades pero finalmente fue apresado y torturado. En 1917 el maestro Elizardo Pérez, cofundador de la escuela, fue nombrado inspector de educación primaria para el departamento de La Paz y en una de sus giras conoció a Siñani. En 1931 buscaba crear una escuela en la cual
el indio educara al indio; vuelve a encontrarse con Siñani y juntos emprenden la tarea de crear una escuela-comunidad.
En agosto de ese año los comuneros de Warisata crean el Parlamento Amauta como supremo órgano de decisión de la escuela. La primera decisión es abolir la servidumbre y el trabajo gratuito que los indios prestaban al subprefecto, al corregidor y al cura. La escuela se apodera de tierras usurpadas por los terratenientes y a su vez los comuneros ceden parcelas para el campo de cultivo de la escuela.
En un libro posterior ( Warista. La escuela-ayllu), Elizardo Pérez destaca los principios que guiaron la creación y el funcionamiento de la escuela. Todo lo comunal se concentraba en la escuela y ella reproducía la comunidad, en tanto el Parlamento Amauta abarcaba todos los aspectos de la escuela, desde la pedagogía o la forma de enseñar, hasta los contenidos y todo lo relacionado con su funcionamiento.
La escuela era un gran cuadrado de dos pisos con aulas y salones para que durmieran los internos, y tenía 10 hectáreas para la producción.
La escuela no sólo producía conocimiento sino los bienes materiales necesarios para reproducirse, escribió Elizardo. El modo de conocer partía de la praxis comunitaria:
Conocer y no copiar, transformar y no consolidar, recrear y no estatizar, según la hermosa descripción de la historiadora Karen Claure. Los alumnos no sólo sembraban y cultivaban, también fabricaban los colchones y las armazones de sus camas, participaban en las cosechas junto a sus familias y los fines de semana lavaban juntos la ropa en el arroyo.
Una parte de la enseñanza se realizaba al aire libre: el manejo del telar, la elaboración de tejas para mejorar los techos de las viviendas de los comuneros, las caminatas hacia el pie de la cordillera.
Todos estábamos aprendiendo en la cruda escuela del trabajo, desde legislar hasta cocinar estuco y cal, describe Elizardo en su libro. Alumnos, campesinos y profesores almuerzan juntos en el patio de la escuela. Las fotos de la época enseñan a los alumnos en ronda, cuaderno en mano, al aire libre junto a los profesores. Por momentos no se sabe si trabajan, estudian o juegan.
Para comercializar el excedente de producción de la escuela, el Parlamento Amauta decidió crear un mercado semanal libre, sin intermediarios. Elizardo explica:
La comunidad encontró así una vía más para reproducirse, porque pasó a controlar el comercio de sus productos. La escuela era una extensión de la comunidad, que era la que tenía el control y a quien servía la experiencia educativa. Las comunidades construyen el edificio, mantienen a los docentes y deciden qué y cómo se enseña. La escuela redunda en el fortalecimiento de las estructuras comuneras y en la expansión de sus lógicas.
El jilakata Cipriano Tiñini (autoridad comunal) expresó el sentir de los comuneros:
Para nosotros se habrá acabado esta maldición de no ver nada sin ser ciegos; de no oír nada sin ser sordos; no poder hablar sin ser mudos. Por eso hemos levantado esta gran escuela. ¡Mírenla ustedes! Es nuestra hija y ha de ser nuestra madre.
Como sabían que sólo en lucha contra los terratenientes y el Estado puede sobrevivir la escuela-comunidad, deciden expandir la lógica y la experiencia de Warisata hacia otras comunidades. Contribuyeron a crear 15 núcleos escolares en todas las regiones de Bolivia. En 1940 el poder feudal de los hacendados se apodera de la educación comunal y de la escuela-comunidad, sus directores son destituidos y el edificio saqueado. Sin embargo, la semilla germina en la revolución de 1952 que descabalga a la oligarquía del poder estatal. La escuela de Warisata fue el antecedente de la reforma agraria de 1953.
Hace unos años conocí Warisata de la mano de unos jóvenes de Achacachi que relataron no sólo la historia de la escuela sino el levantamiento de 2003, la primera
guerra del gas, el asalto a las dependencias estatales, incluyendo la cárcel local, y la creación del cuartel de Qalachaka en las afueras de la ciudad. Estaban editando un periódico artesanal que distribuían entre jóvenes. En cierto momento fueron ellos los que preguntaron. Querían saber del zapatismo, mirando fijo a los ojos al interlocutor.
Ahora que vamos a participar en una escuelita, sin maestros y sin aulas, donde seremos alumnos dedicados a aprender escuchando, me pareció oportuno hurgar en la memoria: es la comunidad la que enseña, es el sujeto colectivo el que enseña-luchando.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Aprender de los jóvenes
Gabriela Rodríguez
En preparación de la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se realizará en Montevideo la próxima semana, mujeres y jóvenes están construyendo agendas programáticas para convocar a los gobernantes sobre la necesidad de construir una agenda de desarrollo para después del año 2015 –frontera que fue fijada hace 20 años–, fecha en que se cerrará el ciclo abierto por el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
promover el empleo juvenil, sin precisar metas ni definir indicadores para verificar avances. Se hace énfasis en la necesidad de invertir más y mejor en las y los jóvenes, no sólo por un simple criterio de justicia social, con un sector poblacional particularmente afectado por la exclusión social, sino también y fundamentalmente porque las y los jóvenes están más y mejor preparados que los adultos para lidiar con las dos principales características del siglo XXI: la permanencia del cambio y la centralidad del conocimiento. Las actuales generaciones jóvenes que han nacido y crecido en el paradigma de la sociedad del conocimiento generan vínculos naturales con las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy se erigen como principales herramientas del desarrollo.
Reconociendo el momentum con mayor volumen de jóvenes en la historia, se argumenta la existencia de la
desigualdad etaria del bienestary se muestran que los beneficios del desarrollo han impactado de manera diferencial en los diferentes sectores poblacionales, no sólo por las discriminaciones de género, étnicas, territoriales y de ingreso sino fundamentalmente por las discriminaciones que sufren los menores de 30 años, en comparación con los mayores. Hay un llamado a invertir en las nuevas generaciones y una evaluación crítica de las políticas públicas que los miran como un simple grupo de riesgo y no terminan de asumirlos como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo.
Jóvenes indígenas de México también construyen agenda para la reunión de Montevideo. Líderes de 14 etnias: mixteca tuun saví, náhuatl, toj’olabal, nahua, purépecha, chontal, zapoteca, tzotzil, afroindígena, mixe, maya, ñöñho, tzotzil-tzeltal y mazateca se reunieron para discutir su visión sobre los desafíos en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. La pertenencia étnica suele ser blanco de juicios de valor y de violencia institucional, condición para que personal de instituciones de salud y de educación los discriminen: se proporciona información incompleta, basada en prejuicios y que no es laica. Los materiales de promoción de los derechos sexuales son escasos y no están adaptadas a las lenguas maternas, no reciben educación sexual de calidad. Existe presión de la comunidad para limitar la difusión de los derechos sexuales en las instituciones educativas que a veces se traducen en amenazas e intervenciones violentas. Personas con VIH callan su situación y mueren por no acceder a la atención y tratamiento. Existen prácticas, costumbres y sistemas normativos tradicionales que atentan contra los derechos humanos como el tabú sobre el uso de métodos anticonceptivos o sobre el aborto.
El estigma sobre las juventudes limita su participación en espacios públicos. La participación política comunitaria se ve limitada: a pesar de contar con los requisitos para ser autoridad, ser joven impide que las personas adultas reconozcan su capacidad de liderazgo y de gobierno, en regidurías y asambleas comunitarias.
¿Está mejor preparada la nueva generación para los retos del siglo XXI? Parece que sí, las tecnologías de la información abrieron caminos que están creando otras formas de conocer y de interactuar, modos diferentes de negociar y hacer política, estilos inéditos de relacionarse en la vida afectiva y amorosa, modalidades para organizar sus reuniones y movimientos sociales, nuevas formas de ser, nuevas formas de sentir.
Twitter: @Gabrielarodr108
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Espionaje corporativo: un riesgo más en la seguridad
Simón Vargas Aguilar*
Imagine que usted es el presidente ejecutivo de una exitosa empresa transnacional. Lleva meses trabajando en un nuevo producto que será lanzado al mercado en tres días, pero para su sorpresa, al día siguiente, su principal competidor se anticipa y presenta ese producto en el que usted y su equipo tanto trabajaron. Las acciones de su empresa en la bolsa caen en picada, al igual que sus ventas y la confianza de sus inversionistas. Usted nunca lo sospechó, pero sus llamadas fueron intervenidas, su cuenta de correo fue hackeada, sus reuniones fueron grabadas, e inclusive, la basura de su oficina fue revisada, es decir, la competencia, por medio del espionaje, robó su proyecto.
Si bien es cierto que un gran número de empresas llevan a cabo labores de inteligencia corporativa, la tentación de obtener una ventaja competitiva a través de actos ilícitos y poco éticos es grande, en un ámbito en donde existen fuertes presiones para generar resultados que se traduzcan en un mejor posicionamiento, así como en ganancias.
Cualquier información es susceptible de convertirse en objetivo de espionaje: la lista de clientes, proveedores y precios; informes; estudios de mercado; proyectos de investigación y desarrollo; procesos de fabricación; prototipos o datos de posibles fusiones. Todo aquello que le permita a una empresa estar un paso adelante de sus competidores. En ese sentido, empresas de sectores como automovilístico, tecnológico, alimenticio, farmacéutico, financiero, industrial y publicitario, entre otros, son proclives a sufrir espionaje.
Debido a los avances tecnológicos, además de técnicas tradicionales como la infiltración, el fraude, el robo de documentos, la vigilancia o la corrupción del personal, ahora también es posible intervenir teléfonos inteligentes mediante programas que permiten revisar toda la información que contienen; hackear cuentas de correo; instalar programas de spyware que recopilan y retransmiten información; robar datos de servidores, o instalar cámaras y micrófonos en automóviles, oficinas o salas de reuniones.
En 2012, estimaciones de la revista Forbes señalaron que a escala global el espionaje industrial produce pérdidas anuales de hasta 70 mil millones de dólares, siendo Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia los países mas afectados. Mientras que en nuestro país, de acuerdo con un estudio realizado entre 2005 y 2010 por el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, una de cada 10 empresas sufre robo de información, y las entidades que mayores casos reportan son Sonora, el Distrito Federal y Quintana Roo. Sin embargo, el Informe global sobre fraude 2012-2013 de la consultora Kroll precisó que 26 por ciento de las empresas mexicanas resultaron afectadas por el robo de información, empatando en el segundo lugar a escala global con las estadunidenses y rusas, las cuales reportaron el mismo porcentaje de daño.
En este contexto, como lo reconoció en febrero pasado el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, en el contexto de la presentación de la estrategia de combate al ciberespionaje industrial que vulnera los derechos de propiedad intelectual de las empresas:
Un secreto comercial puede valer millones de dólares y eso puede hacer perder competitividad a las empresas, reducir beneficios, contrataciones e impactar la economía y la seguridad nacional.
Pese a que en las semanas recientes el debate se ha centrado en torno a la revelación por parte de Edward Snowden del espionaje que el gobierno de Estados Unidos realizó a través de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI) a las actividades de millones de usuarios en la red, la realidad es que prácticas como estas se dan no sólo en el ámbito gubernamental y político, sino también en el empresarial.
Ante este panorama, el espionaje corporativo debe ser considerado tanto en las estrategias nacionales de seguridad como en las agendas de riesgos, ya que constituye una amenaza al desarrollo y la estabilidad de cualquier país.
* Presidente de Educación y Formación con Valores AC, y analista en temas de seguridad, educación y justicia
Twitter: @simonvargasa
Facebook: simonvargasa
FUENTE: LA JORNADA OPINION
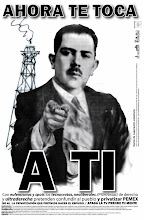
No hay comentarios:
Publicar un comentario