Más allá de los Pirineos
Sergio Ramírez
Hay una vieja frontera que los entusiasmos despertados por la imagen
de una Europa unida, sin importar la diversidad de lenguas y las distancias
culturales, parecían haber borrado. La frontera de los Pirineos. En la medida en
que la crisis de los países del sur, Portugal, España, y aún Italia y sobre todo
Grecia, parece no hallar solución, y los países del norte cargan de penurias y
agobios a sus distantes vecinos del otro lado de las montañas para que paguen su
rescate, los ánimos se revuelven de ambos lados, las culpas mutuas son echadas
en cara, y la muralla vuelve a alzarse, impasible. Otra vez, al norte de los
Pirineos la civilización que representa el riguroso orden financiero, sudor y
ahorro, y al sur, la pintoresca barbarie del que gasta lo que no tiene y se
endeuda irresponsablemente, según las admoniciones perentorias de la señora
Merkel desde su púlpito luterano.
Los Pirineos son un símbolo cultural elaborado a través de los siglos. Bien
podríamos decir también los Alpes, o Los Apeninos. Estamos hablando de una
barrera cultural que encarna en toda su majestad una cadena de altas montañas
nevadas, con pasos difíciles de sortear. Europa terminaba de aquel lado de esas
montañas, y al otro empezaban, en el imaginario cultural, las ardientes arenas
de África, hasta donde alcanzaba la vista. Lo que el ojo de George Sand
encuentra en Mallorca cuando llega en compañía de Chopin en 1838, es la
ignorante vida primitiva que no puede dejar de despreciar, superstición, pésima
higiene, y malos hábitos.
Los Pirineos, como arquetipo, dividen territorios encontrados y enfrentados.
Lo racional contra lo exótico, el orden contra la improvisación. La ley severa
contra la anarquía de costumbres. La disciplina del trabajo contra la fiesta
eterna. La sobriedad contra los excesos. El orden puritano contra el desorden
pagano. El fracaso de la modernidad.
En ese parteaguas de discriminación cultural, América Latina ha estado
colocada también de este lado de esos Pirineos caprichosos. Para los tiempos en
que Hollywood, y más propiamente Walt Disney, fabricó nuestra imagen de buen
vecino pobre pero pintoresco, éramos el haragán que duerme recostado en un nopal
(verdadera hazaña dormir recostado en un espinoso nopal), el sombrero echado
sobre los ojos y envuelto en un sarape a pesar del calor que incendia el paisaje
de dibujos animados, por el que corren sus aventuras los Tres Caballeros, el
Pato Donald al lado de Pepe Carioca y Pancho Pistolas, en estrecha
confraternidad.
En la segunda mitad del siglo XIX Estados Unidos extendían su cultura de
peregrinos del Mayflower, cuáqueros y calvinistas predestinados a dominar las
tierras salvajes, y sometían el far west que aún destella en las
películas de vaqueros, toda una conquista civilizatoria en la que los indios
aborígenes debían desaparecer, o ser reducidos. A partir de entonces, la
violencia como costumbre, o sistema de vida, queda sólo para los escenarios
cinematográficos, donde caen abatidos una y otra vez los bandidos de cicatriz en
la mejilla, mientras los forajidos mexicanos de la frontera quedan condenados a
ser irredentos.
España, la extraña, que terminaba en los verdaderos Pirineos, fue siempre el
territorio exótico por excelencia, visto desde el otro lado de las altas
montañas heladas, toreros en traje de luces, cuchilleros, bandidos,
contrabandistas, gitanas arrebatadas y trágicas, todo condensado en la novelita
de Prosper Mérimée que Bizet convirtió en la ópera estrenada en 1875, la más
popular de todos los tiempos.
Quizás es que esta visión no ha cambiado, sólo ha estado oculta, y el
descalabro de la crisis la ha hecho patente de nuevo. El paternalismo siempre
está de por medio, y quien regaña al disoluto por vivir alegremente más allá de
sus posibilidades, lo insta, con buenas intenciones, a que deje la siesta, la
charanga y la pandereta. Las amonestaciones civilizatorias son siempre morales,
el buen salvaje es redimible en la medida en que se someta, y entonces podrá
convivir en paz con sus semejantes, no importa cuán pintoresco y bullangero siga
siendo.
Hace algunos meses, en el Festival América de Vincennes, salieron al
escenario en el acto de inauguración, dos grupos de indios, uno llegados de
Estados Unidos, apaches o sioux, no lo recuerdo, y otro de América del Sur,
aimaras o quechuas, con sus tambores y quenas. Cantaron y bailaron por turnos
canciones rituales, y los de Estados Unidos consagraron al final una de sus
canciones a Toni Morrison, la premio Nobel de Literatura, como para librarla del
mal de ojo. Los indios, de jeans y largas trenzas, llevaban sus teléfonos
celulares en el bolsillo, y danzaban con sus zapatos Adidas. El público que
desbordaba la sala parecía arrobado.
La visión caritativa es simple, no admite complejidades. Hoy las tribus
indígenas en Estados Unidos son dueñas de los juegos de azar, y sus jefes se
comportan como empresarios agresivos a la hora de invertir en casinos, como lo
hacen los seminoles de la Florida; pero ése es otro escenario, ajeno a la idea
de que América sigue siendo una tierra exótica.
Ese mismo territorio del que no puede provenir otra literatura que no sea el
realismo mágico, cada vez más degradado y peor imitado, pero que responde a una
percepción preconcebida. Del otro lado de los Pirineos, esa barrera común a
todos nosotros, lo que seduce como producto de consumo es la magia pura y dura.
La mente que lee del otro lado de las montañas se asombra y se maravilla ante lo
que ya está preestablecido desde hace siglos, la atracción fatal de lo primitivo
y sus contrastes.
El sur de Europa debe regresar al redil, sometido al canon disciplinario
teutónico, no importa que tras de sí arrastre su cauda melancólica de fiesta
perpetua. Lo vernáculo con responsabilidad, el color local sometido a la
moderación.
Einstein, Glass, Wilson
Juan Arturo Brennan
El pasado fin de semana, Bellas Artes hospedó el estreno en
Latinoamérica de la portentosa obra Einstein on the beach, creación
conjunta de Robert Wilson (escena) y Philip Glass (música), con la complicidad
coreográfica de Lucinda Childs. La expectativa generada por esta presentación
fue recompensada con creces con un soberbio espectáculo total para cuyo análisis
cabal se requeriría mucha tinta y papel.
Si el concepto tradicional de ópera todavía se sustenta en la narración
lineal de una historia en la que una soprano y un tenor sostienen un atribulado
amorío mientras un barítono malvado o una mezzosoprano truculenta se interpone
entre ellos y un bajo profundo pontifica sobre los grandes temas de la vida,
entonces Einstein on the beach no es una ópera. Es, venturosamente,
mucho más que eso. Es un deslumbrante espectáculo multidisciplinario con un
sólido núcleo de teatro musical que, a 36 años de su estreno, sigue conservando
su frescura, su vigencia, su modernidad y su poder de evocación. Música
instrumental y cantada, teatro, danza, acrobacia aérea y pantomima, algunos
personajes, muchos intérpretes (varios de ellos con una interesante componente
andrógina) y, sobre todo, una propuesta escénica de una enorme profundidad y
complejidad.
¿Qué narra Einstein on the beach? Estrictamente, nada, pero a lo
largo de su desarrollo sus creadores transitan por una cantidad asombrosa de
temas y asuntos: la justicia, la violencia, la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, la religión, enfoques de género, el amor. Esta ópera que no cuenta
nada y dice mucho está articulada a través de una poderosa sucesión de imágenes
memorables, acompañadas de una música abundante en estructuras repetitivas
(terminología del propio Philip Glass) y a la vez rica en variedad y pluralidad.
Una ópera sin arias ni duetos, sin intermedios ni supertítulos, nada de lo cual
le hace falta.
Hay en la obra actores y actrices de primer orden, un coro gestualmente
hiperactivo y musicalmente ejemplar, un viejo Einstein que toca el violín como
poseído, un corrosivo y saludable sentido del humor, un reloj que marcha hacia
atrás, y el eclipse total de otro reloj, así como el giroscopio más parsimonioso
en la historia de la ciencia, y una sencilla barra de luz purísima que se
convierte en el elemento visual más elocuente de la ópera. Un delirante juicio
retro, una locomotora de vapor, el vagón de un tren como escenario de un
hermético, casi oriental drama pasional, un caracol marino lleno de nostalgia,
dos estenógrafas enloquecidas, un poético chofer de autobús y mil elementos más,
se suceden vertiginosamente retando la capacidad de asombro del espectador y
recompensando con creces sus sentidos.
Los complejos y a veces crípticos textos de la ópera, en conjunción con la
deslumbrante puesta en escena de Wilson y la vibrante música de Glass, permiten
percibir una cantidad enorme de referencias culturales, políticas y sociales,
que a su vez dan lugar a una multiplicidad de posibles lecturas intertextuales
de Einstein on the beach. Espectacular, por ejemplo, el homenaje que
Glass y Wilson hacen en la última escena de la ópera a la famosa secuencia del
accidente industrial y la aparición de Moloch de la película Metrópolis
(Fritz Lang, 1927).
De cabal justicia, hacer un reconocimiento muy especial a la dirección
musical de Michael Riesman, añejo y leal colaborador de Glass, quien hizo una
labor impecable al frente del coro y del Ensamble Philip Glass, que trajo entre
sus filas a tres de sus miembros legendarios, Lisa Bielawa, Jon Gibson y Andrew
Sterman. El formidable solo de saxofón tenor de Sterman fue sobresaliente entre
muchos momentos musicales de alto nivel de ejecución.
No faltaron quienes, al abandonar prematuramente Bellas Artes ante la
imposibilidad de asumir la paciencia y la concentración que requiere
Einstein on the beach, clamaron tedio. Para ellos, una amiga melómana
tuvo contundente respuesta con la frase:
Un nibelungo más y me doy un tiro, en referencia a algunos tramos particularmente densos e interminables de las óperas de Wagner.
Apuntes postsoviéticos
Manos sucias
Juan Pablo Duch
Desde que se disolvió la Unión Soviética, la corrupción en Rusia ha
alcanzado niveles inauditos. No es un fenómeno exclusivo de hoy, ya Boris
Yeltsin comenzó el reparto de los recursos naturales mediante bochornosas
privatizaciones que dieron origen a los llamados oligarcas, multimillonarios
surgidos de la nada.
Con Vladimir Putin el combate a la corrupción se volvió, de palabra, una
prioridad. En los hechos, nada cambió. Los oligarcas de la era Yeltsin se
adaptaron al nuevo poder o tuvieron que exiliarse, uno de ellos sigue en la
cárcel por motivos más políticos que por delitos económicos, atribuibles a todos
los nuevos ricos de este país.
Los
amigos de Putin–como se denomina el grupo compacto que, convertidos sus miembros en magnates sin otro mérito que la cercanía con el mandatario–, son los nuevos dueños de Rusia al controlar los sectores más rentables de la economía.
Los altos funcionarios del Estado y sus subordinados de menor rango –sobre
todo del área de seguridad, policial y militar–, con la lluvia de petrodólares
que cae sobre Rusia hicieron posible la aparición del otkat, un sistema
de sobornos que, como
reflujode 5 a 10 por ciento de cada transacción, engorda las fortunas de los servidores públicos.
Por este concepto se embolsan cada año 30 mil millones de dólares, sin contar
los miles de millones que se roban del presupuesto. Lo reveló esta semana
Serguei Stepashin, contralor general de la federación.
De pronto, de unos días para acá estallaron escándalos de corrupción en el
ejército, así como en el ministerio de Desarrollo Regional, la dependencia
encargada de elaborar el GPS ruso y el ministerio de Salud Pública, por citar
sólo los más sonados.
Para unos se debe a la intención de Putin de arrebatar la iniciativa a los
inconformes con su política, arremetiendo contra los corruptos. Demasiado tarde,
sostiene el politólogo Nikolai Zlobin, pues la mayoría de los rusos identifican
la corrupción con el Kremlin.
Para otros es consecuencia de la lucha de clanes por el poder, aunque resulta
poco creíble que la procuraduría haya lanzado operaciones de tal magnitud sin
contar con el visto bueno superior.
En ambos casos, para sacar algún beneficio en materia de imagen, Putin
tendría que romper sus reglas y ordenar que metan a la cárcel a fieles
colaboradores que, como el emperador romano Vespasiano, creían que pecunia
non olet.
Ciertamente, el dinero no huele pero, cuando es robado, ensucia las manos del
ladrón y mancha a quien le permitía actuar con impunidad.
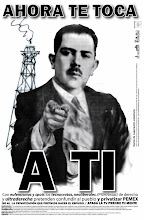
No hay comentarios:
Publicar un comentario