Astillero
Uvas verdes
LVZ: no relección
Declinante B16
Pederastia intocada
Julio Hernández López
FORO EN EL SENADO. El senador Manuel Bartlett; el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, y Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas, participaron en un foro sobre política energética convocado por el legislador petista
Foto Luis Humberto González
Como en la fábula atribuida a Esopo, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita (la zorra, en el relato), ha anunciado que no quiere las uvas (la relección) porque están verdes (en reacción al rechazo anunciado a esa posibilidad por parte del PRD).
LVZ entró en febrero de 2008 como opción aceptada por los partidos dominantes para destrabar uno de sus ya clásicos atoros a la hora de tomar decisiones respecto de este instituto, y deberá entregar el cargo en octubre del presente año, cuando también dejarán el IFE los consejeros Alfredo Figueroa, Francisco Guerrero y Macarita Elizondo. A esos relevos programados se suma la peculiar salida de Sergio García Ramírez y en conjunto abren la puerta al expansionismo priísta y a sus aliados
opositorespara rediseñar el funcionamiento de ese instituto, con la vista puesta en los comicios intermedios de 2015, cuando el tricolor pretenderá aumentar su mayoría legislativa mediante el rosarismo asistencial y la operación electoral de los gobernadores peñistas que cubrirán sus propias tierras y las de los no priístas (con especial acento en el Distrito Federal), y los presidenciales de 2018.
El actual consejero presidente llegó al cargo por la promoción o cuando menos con la aprobación del chuchismo dominante de la estructura del PRD, pues se estimaba que los antecedentes de Valdés Zurita en partidos de izquierda lo convertían en instrumento idóneo para actuar contra la siempre cantada segunda postulación presidencial de Andrés Manuel López Obrador (véase el Astillero en que se daba cuenta del
empanizamientodel nuevo presidente del IFE y del
izquierdismo como coartada, http://bit.ly/11CnTkP ). LVZ llevaba tres años en Guanajuato, acogido por el foxismo hegemónico en esas fechas en esa entidad, dando clases en una facultad universitaria y esforzándose en sacar adelante junto con su esposa una empresa familiar, la academia de gastronomía Agatha, con el propio Leonardo como afamado catador de vinos o sumiller (palabra, ésta, de origen francés: sommelier, que a su vez viene desde antes de la Edad Media, cuando significaba conductor de animales).
Considerado corresponsable activo por quienes sostienen que el año pasado hubo fraude en las elecciones presidenciales, Valdés Zurita sabe que no tiene ninguna posibilidad de seguir en la presidencia del IFE, pero se ha acogido ahora a un extraño jaloneo con sus promotores originales para aparentar que se va por decisión propia y en un contexto de tal imparcialidad que la propia élite perredista le ataca. Silvano Aureoles y Jesús Zambrano, quienes no son considerados en el núcleo duro del lopezobradorismo como genuinos defensores de las posturas del tabasqueño, sino todo lo contrario, han enderezado baterías críticas contra Valdés Zurita y éste, con gran dignidad, ha tomado al aire la oportunidad para advertir que no buscará la improbable relección, pues no desea someterse a la valoración de esa misma izquierda que al criticarlo está demostrando que él, LVZ, sí ha sido equidistante de los partidos.
Otras uvas dejaron de ser atractivas para quien ya las tenía en su regazo. El jefe máximo de la iglesia católica decidió renunciar a su cargo, señalando como causal una falta de vigor físico y espiritual, atribuible a su edad, que le impide cumplir a plenitud sus responsabilidades. A diferencia de Juan Pablo Segundo, quien se mantuvo en el poder vaticano hasta el final de su vida y a pesar de su declive físico públicamente mostrado sin cesar, Benedicto 16 prefirió el retiro anunciado ayer, aunque, según se informó después, concebido durante su visita del año pasado a México y Cuba.
Aun cuando también es evidente su cansancio físico, la dimisión de Ratzinger tiene como telón de fondo los múltiples problemas que ha acumulado la iglesia vaticana. El que ha causado más ruido y estigma es el de la pederastia clerical, que B16 no pudo o no quiso enfrentar y castigar de verdad, convertido a fin de cuentas en protector y cómplice de los crímenes sexuales cometidos al amparo de las sotanas.
En México la depredación sexual sacerdotal ha sido intensa pero igualmente acallada por los jefes católicos locales, en especial por el cardenal Norberto Rivera, cuyas relaciones estrechas con los poderes económico y político le han permitido sobrellevar acusaciones concretas de permisividad con curas acusados de violentar a menores de edad. Aun cuando su condición de cardenal lo faculta para ser considerado papable, como todos sus pares, Rivera vive un desgaste acentuado, al extremo de que la representación real del catolicismo mexicano recae en Francisco Robles Ortega, actual cardenal de Guadalajara, bien relacionado con Peña Nieto y objeto de distinciones de parte del propio Benedicto 16.
Otro ejemplo de complicidades con la pederastia se ha vivido en Oaxaca, donde está como arzobispo José Luis Chávez Botello. En junio de 2012 se denunció en La Jornada que
cuando menos 45 niños y jóvenes de regiones indígenas oaxaqueñas sufrieron abuso sexual por un sacerdote, Gerardo Silvestre Hernández, según diversos testimonios y pruebas que desde junio de 2009 habían sido presentados al arzobispo en mención e incluso a las instancias adecuadas del Vaticano, sin que a la fecha se haya hecho justicia.
Benedicto 16 renunció a la posibilidad de estremecer y así depurar y fortalecer a su iglesia aceptando en su dimensión real (no sólo en declaraciones al aire) el problema de la pederastia clerical e iniciando castigos ejemplares e incluso correcciones doctrinales en materia de castidad y celibato. Además se vio afectado por problemas bancarios, de corrupción directiva y de mayordomía infiel, de tal manera que prefirió decir adiós de manera adelantada. También esas uvas estaban demasiado verdes.
Y, mientras continúan los enfrentamientos en Nuevo Laredo y Reynosa, en el Tamaulipas donde algunos enterados dicen que hay un fantasma burocrático de nombre Egidio Torre, ¡hasta mañana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Encrucijada-Hernández
Los acuerdos de San Andrés, 17 años después
Luis Hernández Navarro
Este 16 de febrero se cumplen 17 años de la firma de los acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el EZLN. En ellos el gobierno federal dio respuesta a una parte de las demandas enarboladas por los zapatistas, las relacionadas con los derechos y la cultura indígenas. Allí se plasmaron los resultados de la primera mesa de trabajo de cinco programadas entre las dos partes para resolver las causas que propiciaron la insurrección de enero de 1994. A pesar del tiempo transcurrido, el gobierno federal sigue sin cumplir los acuerdos.
En lugar de negociar su proyecto particular, los zapatistas convocaron a participar en la negociación como asesores e invitados a una amplia gama de dirigentes indígenas, académicos e intelectuales, con arraigo y conocimiento en el tema. Sus puntos de vista distaban mucho de ser homogéneos. La diversidad de sus planteamientos fue la tónica de los debates. Pese a ello, fue posible llegar a consensos.
Los acuerdos de San Andrés se firmaron en un momento de enorme agitación política en el país. Catalizado por el levantamiento del EZLN, emergió un beligerante movimiento indígena nacional. La devaluación del peso en diciembre de 1994 precipitó una enorme ola de inconformidad y el surgimiento de vigorosos movimientos de deudores con la banca. Los conflictos poselectorales en Tabasco y Chiapas se convirtieron en un reclamo nacional en favor de la democracia. El conflicto entre Carlos Salinas, el presidente saliente, y Ernesto Zedillo, el entrante, adquirió proporciones mayúsculas.
Como hizo ahora Enrique Peña Nieto con la firma del Pacto por México, Ernesto Zedillo trató de paliar la crisis promoviendo la firma de un acuerdo político nacional con los cuatro partidos políticos con registro: PRI, PAN, PRD y PT. Sin embargo, el proyecto abortó ante el incumplimiento gubernamental de limpiar los comicios de Tabasco, y como resultado del fracaso de la ofensiva militar ordenada contra el zapatismo el 9 de febrero de 1995.
La firma de los acuerdos de San Andrés por el gobierno federal no fue un hecho ajeno a esta situación de malestar social generalizado en el país. Con ellos, el gobierno buscó desactivar el descontento y ganar tiempo para realizar una maniobra política de mayor aliento: la negociación de una reforma electoral.
Efectivamente, de manera paralela al diálogo con el EZLN y sus aliados, la administración de Zedillo impulsó con los partidos un pacto que dio a luz una nueva reforma política
definitiva. Esa negociación fue bautizada en su momento como los acuerdos de Barcelona, porque las pláticas para fraguarla se efectuaron en las oficinas del subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, ubicadas en la calle de Barcelona en la ciudad de México.
La nueva reforma política consistió –básicamente– en la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE), la creación del Tribunal Federal Electoral, poner límite a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, ampliar la pluralidad en la composición del Senado, establecer la afiliación individual a los partidos, crear un nuevo sistema de financiamiento de los partidos, y dar el carácter de diputados a los integrantes de la Asamblea Legislativa del DF.
La nueva reforma política propició un reparto real del poder entre los tres principales partidos. Ellos participaron en la integración del IFE y del Tribunal Federal Electoral.
El nombramiento de los consejeros ciudadanos se efectuó fuera del Legislativo y con la condición de que las pláticas fueran secretas. El PRI propuso a José Woldenberg, Mauricio Merino y Jacqueline Peschard. Por el PAN fueron promovidos Alonso Lujambio, Juan Molinar y José Barragán. Y por el PRD fueron seleccionados Jaime Cárdenas, Emilio Zebadúa y Jesús Cantú.
Como ha señalado Miguel Ángel Romero, gracias a esa reforma política Zedillo construyó una parte de sus mecanismos de poder transexenal. Y, como ha dicho Rosalbina Garavito, se adoptó un rasgo de modernidad política sin cambiar la esencia del régimen autoritario.
En las elecciones federales esa redistribución del poder dio frutos para los partidos de oposición. En 1997 ningún partido tuvo mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, y el PRD ganó el gobierno de las ciudad de México, electo por primera ocasión en décadas. Y en 2000, en las elecciones presidenciales triunfó Vicente Fox.
Sin embargo, esta negociación reforzó el monopolio partidario de la representación política, dejó fuera de la representación institucional a muchas fuerzas políticas y sociales no identificadas con estos partidos, y conservó, prácticamente intacto, el poder de los líderes de las organizaciones corporativas de masas.
En esas circunstancias, el gobierno federal hizo abortar los acuerdos de San Andrés. Incumplió su compromiso de promover una reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas, y no hizo una sola oferta sustantiva en la Mesa de Democracia y Justicia. Al tiempo, siguió con su política de paramilitarizar el conflicto, provocando la masacre de Acteal, y atacó violentamente varios municipios autónomos.
Desde entonces han proliferado los conflictos políticos y sociales al margen de la esfera de la representación institucional en todo el país. Sus protagonistas están fuera o en los bordes de la política institucional. Los acuerdos de Barcelona los echaron de la mesa de negociación.
A 17 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, mediante el Pacto por México, el gobierno federal y la clase política buscan recetar la misma medicina que en 1996. Falta ver si el México de abajo aguanta.
Los acuerdos de San Andrés y la política antiautonómica
Magdalena Gómez
El próximo 16 de febrero se cumple un año más de la firma de los acuerdos de San Andrés y el pasado 30 de diciembre el EZLN emplazó al gobierno priísta a cumplirlos. Al margen de la necesidad de actualización de dichos acuerdos, resulta importante observar el cuadro de abierta regresión que se ha practicado desde el Estado con sus tres poderes.
Por el lado del Ejecutivo observamos que no fue casual que se nombrara un comisionado con mandato frente a todos los pueblos indígenas del país y a la vez una directora de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ajena al tema y cuya postura se restringe a coordinar programas de infraestructura y vincularse con los del combate al hambre y a la pobreza. Hace tres décadas se logró desplazar el concepto de población y de grupos indígenas
vulnerablesy hoy, paradójicamente, se regresa a ellos para tratar individualmente a mujeres y hombres indígenas como beneficiarios, antes que pertenecientes a un pueblo indígena en lógica de derechos colectivos. En ese contexto, por supuesto, se ignora el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
Los avances constitucionales y en derecho internacional no han impulsado una nueva institucionalidad acorde con la autonomía y libre determinación
reconocidaen el artículo segundo constitucional. Les resulta más fácil salirse por la puerta falsa del llamado
combate a la pobrezaque en el mejor de los casos, en muy pocos de ellos, logra paliativos que le permiten limitados márgenes de legitimación ante la
clientelafavorecida por sus acciones.
Acerca de la participación política de los pueblos existe la tendencia a propiciarla en términos de la lógica de los programas gubernamentales, institucionales, más que en la de su necesaria autonomía y capacidad de decisión. Alrededor de las instituciones oficiales se mueven cuadros indígenas que han asimilado la ideología de la intermediación, lo que en ocasiones conduce a una auténtica sustitución de los pueblos.
En los hechos, esta nueva dinámica está provocando división en las comunidades, pues propicia una oleada de intervenciones y proyectos que, al margen de su viabilidad, no son decididos por los pueblos desde sus instancias representativas propias. Esto no parece inocente, ya que este activismo oficial destruye liderazgos y se arroga una representatividad artificial. No es casual que se privilegie el trabajo en las zonas que mayor trabajo propio y esfuerzo autonómico han desarrollado. Está en juego una operación de Estado y no es una más, pues busca sacarle el agua a la autonomía.
Por otra parte, en el campo indígena encontramos que junto a experiencias emblemáticas autonómicas como las juntas de buen gobierno zapatistas, la policía comunitaria en Guerrero, el pueblo de Cherán, otros pueblos resisten al despojo territorial y a los megaproyectos o concesiones mineras; en algunos casos, junto a la movilización política, están dando la batalla jurídica y encuentran que no existen condiciones de justiciabilidad para los derechos adquiridos. En el plano interno hay ausencia de mecanismos para obligar a los estados a cumplir con sus compromisos internacionales. De parte de la Suprema Corte de Justicia no se logra superar la lógica de derechos individuales, pese a que se han emitido tesis aisladas potencialmente favorables a los pueblos; sin embargo, en otros casos muestran regresiones al considerar que los municipios con población indígena significativa no representan a los pueblos o que las formas agrarias de tenencia de la tierra están por encima de las formas propias de organización social, y cual cereza del pastel han definido criterios en abierta violación al derecho a la autorreivindicación en aras de un posible
fraude a la ley, esto es, que para que los indígenas no se hagan pasar por tales hay que realizar estudios, peritajes, una suerte de
indianómetro. Este conjunto de indicadores nos muestra que cumplir los acuerdos de San Andrés implica no sólo normar sino desregular para revertir la política antiautonómica en curso.
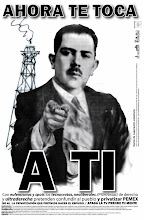
No hay comentarios:
Publicar un comentario