Manifestantes yemeníes exigen la expulsión del presidente Ali Abdullah Saleh en la capital Saná. Ese país vive una crisis desde hace varios meses, la cual ha cobrado miles de vidas, señalan los opositores al régimen. Reuters
Deja el cargo
El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, en los próximos días dejará el poder, luego de casi nueve meses de protestas contra su gobierno de 33 años. Reuters
Luego de las protestas en contra del régimen que encabeza desde hace 33 años, el mandatario dijo en un mensaje televisivo: “rechazo el poder y continuaré rechazándolo.
Notimex
Publicado: 08/10/2011 10:36
Publicado: 08/10/2011 10:36
Madrid. El presidente de Yemen, Ali Abdalá Saleh, anunció hoy que abandonará el poder “en los próximos días”, con la intención de poner fin a nueve meses de protestas contra su régimen que se extiende por 33 años.
En un discurso transmitido este sábado por la televisión estatal yemenita, Saleh dijo que “rechazo el poder y continuaré rechazándolo, y dejaré el cargo en los próximos días”.
En unos minutos más información
Evalúa Alemania limitar ayuda a El Salvador por la violencia e impunidad
SAN SALVADOR (apro).- En una acción sin precedente, una misión de seis parlamentarios alemanes anunció su decisión de recomendar que se condicione la cooperación con El Salvador hasta que ese país aplique un eficaz programa de combate contra la violencia y la impunidad que agobian a los habitantes de esta nación centroamericana.
Durante la guerra civil (1980-1992), los gobiernos Washington y algunos países de Europa condicionaban continuamente la ayuda al mejoramiento del respeto a los derechos humanos. Sin embargo, luego de finalizar la guerra, nunca se ha hablado de restringir la ayuda internacional; más bien, de todo lo contrario.
Si se cumple lo planteado por los parlamentarios alemanes, ello tendría una grave repercusión para el Estado salvadoreño y su imagen internacional, que es promovida como un intento de ahondar en la democracia y la justicia social, aunque los diputados germanos apuntan que no ven cambios entre los pasados gobernantes y los actuales.
De acuerdo con la embajada alemana en San Salvador, los legisladores que visitaron esta nación pertenecían a la Comisión de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria de su parlamento.
La delegación alemana se reunió, en un lapso de cinco días, con funcionarios de gobierno, parlamentarios locales y representantes de la sociedad civil.
Antes de marcharse, el miércoles 5, los parlamentarios alemanes dijeron estar “conmocionados” por los niveles de inseguridad, impunidad e injusticia que observaron en su visita.
Estimaron que, por ejemplo, en El Salvador se ha cometido una falta grave al no colaborar con la Policía Internacional (Interpol), en referencia al reciente desdén oficial a las órdenes de captura giradas por dicha institución en contra de varios exmilitares salvadoreños vinculados con la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, en 1989.
La solicitud de Interpol había sido dada por un tribunal español que procesa a 20 exmilitares por el sonado caso del asesinato de los jesuitas, entre ellos cinco españoles, en los que destacaban las figuras de los eminentes teólogos Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró.
“No colaborar con la Interpol es envenenar la relación de cooperación internacional que existe”, dijeron los parlamentarios.
Reacción de la Cancillería
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, opinó el jueves 6 sobre las declaraciones de los parlamentarios germanos: “Siendo ellos de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Federal de Alemania, vieron la necesidad de expresar su preocupación, pero no sólo por los hechos que suceden hoy en día en el país, sino que también señalaron, como uno de los hechos principales: el no esclarecimiento de casos que ocurrieron durante la época del conflicto armado en El Salvador. Ahí definitivamente el país tiene una deuda muy grande”.
“Los parlamentarios alemanes expresaron su preocupación porque el sistema de justicia salvadoreño garantice que ningún crimen quede en la impunidad, pero se trata de una preocupación que no se origina en los últimos dos años, sino que se ha venido gestando en las últimas dos décadas”, apuntó Martínez.
Por otra parte, el presidente de la comisión parlamentaria y humanitaria, Tom Koenings, apuntó que “lo que más nos impactó de la visita a El Salvador son las cifras que ha recolectado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre la violencia contra jóvenes y niños. También nos impactó bastante la visita a la cárcel femenina, por la sobrepoblación”.
En general, el sistema carcelario tiene una capacidad para albergar a 8 mil reos, pero cuenta en la actualidad con unos 24 mil internos.
Koenings subrayó también los altos niveles de impunidad existentes, dado que sólo se procesa tres de cada cien homicidios.
“Hay leyes, pero no hay política pública, no hay voluntad política. Aparentemente eso es visto como un fenómeno natural”, apuntó el legislador alemán, quien también criticó el hecho de que las capas ricas no se preocupan para nada de lo que viven los pobres de la sociedad salvadoreña.
En tanto, el diputado del partido de gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Benito Lara, aseguró que “este gobierno tiene dos años y tres meses de estar gobernando. Los problemas de orden estructural que tiene este país nadie no los puede solucionar en ese tiempo.
“Nosotros tenemos una política de seguridad pública con dificultades en su aplicación y es normal porque estamos aplicando una política nueva que no es fácil implantarla cuando se están cambiando las concepciones. El problema de seguridad pasa por una serie de instituciones que deben ir propiciando poco a poco otro tipo de condiciones, ambiente, oportunidades, principalmente en el ámbito local, para darnos mejores posibilidades”, acotó el diputado salvadoreño.
La ayuda alemana
Hace exactamente un año, el ministro federal de Cooperación y Desarrollo de Alemania, Dirk Niebel, anunció que condonaría a El Salvador una deuda por 13.9 millones de dólares, para ser invertidos en programas de desarrollo social y vivienda que ayuden a combatir la pobreza.
Por otra parte, el Banco Alemán de Desarrollo (KFW) en los últimos 50 años ha otorgado 380 millones de dólares en donaciones y préstamos para fomentar el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza.
Asimismo, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) ha donado cerca de 230 millones de dólares en asesoría para 110 programas y proyectos de desarrollo económico y social.
FUENTE PROCESO


Durante la guerra civil (1980-1992), los gobiernos Washington y algunos países de Europa condicionaban continuamente la ayuda al mejoramiento del respeto a los derechos humanos. Sin embargo, luego de finalizar la guerra, nunca se ha hablado de restringir la ayuda internacional; más bien, de todo lo contrario.
Si se cumple lo planteado por los parlamentarios alemanes, ello tendría una grave repercusión para el Estado salvadoreño y su imagen internacional, que es promovida como un intento de ahondar en la democracia y la justicia social, aunque los diputados germanos apuntan que no ven cambios entre los pasados gobernantes y los actuales.
De acuerdo con la embajada alemana en San Salvador, los legisladores que visitaron esta nación pertenecían a la Comisión de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria de su parlamento.
La delegación alemana se reunió, en un lapso de cinco días, con funcionarios de gobierno, parlamentarios locales y representantes de la sociedad civil.
Antes de marcharse, el miércoles 5, los parlamentarios alemanes dijeron estar “conmocionados” por los niveles de inseguridad, impunidad e injusticia que observaron en su visita.
Estimaron que, por ejemplo, en El Salvador se ha cometido una falta grave al no colaborar con la Policía Internacional (Interpol), en referencia al reciente desdén oficial a las órdenes de captura giradas por dicha institución en contra de varios exmilitares salvadoreños vinculados con la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, en 1989.
La solicitud de Interpol había sido dada por un tribunal español que procesa a 20 exmilitares por el sonado caso del asesinato de los jesuitas, entre ellos cinco españoles, en los que destacaban las figuras de los eminentes teólogos Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró.
“No colaborar con la Interpol es envenenar la relación de cooperación internacional que existe”, dijeron los parlamentarios.
Reacción de la Cancillería
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, opinó el jueves 6 sobre las declaraciones de los parlamentarios germanos: “Siendo ellos de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Federal de Alemania, vieron la necesidad de expresar su preocupación, pero no sólo por los hechos que suceden hoy en día en el país, sino que también señalaron, como uno de los hechos principales: el no esclarecimiento de casos que ocurrieron durante la época del conflicto armado en El Salvador. Ahí definitivamente el país tiene una deuda muy grande”.
“Los parlamentarios alemanes expresaron su preocupación porque el sistema de justicia salvadoreño garantice que ningún crimen quede en la impunidad, pero se trata de una preocupación que no se origina en los últimos dos años, sino que se ha venido gestando en las últimas dos décadas”, apuntó Martínez.
Por otra parte, el presidente de la comisión parlamentaria y humanitaria, Tom Koenings, apuntó que “lo que más nos impactó de la visita a El Salvador son las cifras que ha recolectado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre la violencia contra jóvenes y niños. También nos impactó bastante la visita a la cárcel femenina, por la sobrepoblación”.
En general, el sistema carcelario tiene una capacidad para albergar a 8 mil reos, pero cuenta en la actualidad con unos 24 mil internos.
Koenings subrayó también los altos niveles de impunidad existentes, dado que sólo se procesa tres de cada cien homicidios.
“Hay leyes, pero no hay política pública, no hay voluntad política. Aparentemente eso es visto como un fenómeno natural”, apuntó el legislador alemán, quien también criticó el hecho de que las capas ricas no se preocupan para nada de lo que viven los pobres de la sociedad salvadoreña.
En tanto, el diputado del partido de gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Benito Lara, aseguró que “este gobierno tiene dos años y tres meses de estar gobernando. Los problemas de orden estructural que tiene este país nadie no los puede solucionar en ese tiempo.
“Nosotros tenemos una política de seguridad pública con dificultades en su aplicación y es normal porque estamos aplicando una política nueva que no es fácil implantarla cuando se están cambiando las concepciones. El problema de seguridad pasa por una serie de instituciones que deben ir propiciando poco a poco otro tipo de condiciones, ambiente, oportunidades, principalmente en el ámbito local, para darnos mejores posibilidades”, acotó el diputado salvadoreño.
La ayuda alemana
Hace exactamente un año, el ministro federal de Cooperación y Desarrollo de Alemania, Dirk Niebel, anunció que condonaría a El Salvador una deuda por 13.9 millones de dólares, para ser invertidos en programas de desarrollo social y vivienda que ayuden a combatir la pobreza.
Por otra parte, el Banco Alemán de Desarrollo (KFW) en los últimos 50 años ha otorgado 380 millones de dólares en donaciones y préstamos para fomentar el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza.
Asimismo, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) ha donado cerca de 230 millones de dólares en asesoría para 110 programas y proyectos de desarrollo económico y social.
FUENTE PROCESO
Feminicidios en México: Audiencia en el Parlamento Europeo
El cadáver de una mujer encontrada en Ciudad Juárez.
Foto: Ricardo Ruíz
Foto: Ricardo Ruíz
BRUSELAS (apro).- A casi dos años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso de los feminicidios perpetrados en Campo Algodonero –emitida el 16 de noviembre de 2009–, el gobierno de Felipe Calderón continúa sin aplicar las acciones requeridas por la Coidh.
Peor aún: los feminicidios en Juárez, Chihuahua, que captaron la atención internacional, se repiten en mayor número en otras ciudades del país, las víctimas son cada vez más jóvenes, la impunidad va en aumento y el riesgo es mayor para los activistas que apoyan a las víctimas y sus familiares.
Ese fue el diagnóstico que presentó este martes 4 la abogada Andrea Medina Rosas, activista de la Red Mexicana de Mujeres de Ciudad Juárez, durante la audiencia titulada Feminicidios en México y Centroamérica que, por primera vez, realizan en conjunto el Comité de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Medina Rosas expuso a los asistentes que, entre 1993 y 2001, se registraron 214 asesinatos de mujeres en Juárez, mientras que, sólo en 2010, se registraron 304 homicidios de ese tipo en la misma entidad, y entre enero y abril de este año ya iban contabilizados 89 casos.
Esos datos se incluyen en el reporte Feminicidio: respuestas internacionales de Madrid a Chile, que elaboró la fundación alemana Heinrich Böll y que se divulgó en la mencionada audiencia del Parlamento Europeo.
Ese reporte concluye que las reformas legislativas sobre feminicidio “requieren ahora traducirse en un monitoreo minucioso para su cumplimiento” aunque, asienta, el indicador “más contundente de cumplimiento es que esas muertes ya no ocurran”.
En la audiencia, Teresa Jiménez Becerril, eurodiputada española del grupo del Partido Popular Europeo, advirtió que ella y sus colegas “no venimos a criticar a los gobiernos” de México y de los países centroamericanos.
Subrayó que tales gobiernos hacían esfuerzos para luchar contra los feminicidios, pero que incluso en su país se dificultaba la aplicación de reformas.
“No hay que confundirnos”, respondió a Jiménez el eurodiputado, también español, Raúl Romeva. Dijo que el Parlamento Europeo reconocía que los feminicidios eran un fenómeno global y no exclusivo de México, pero que había ocasiones, “como hoy, que nos toca tratar a México”.
Recordó que en 2006 no había casi eurodiputados que lo apoyaran cuando comenzó a preparar una resolución sobre los feminicidios en México, que finalmente aprobó el Parlamento Europeo el 11 de octubre de 2007.
“Hoy –se congratuló– son dos comisiones las que han introducido el tema en su trabajo cotidiano. Era lo que pedíamos entonces (en 2006)”.
Advirtió: “En México la tensión a nivel de la narcoviolencia es importante, pero eso no es una excusa para no tratar los feminicidios como casos particulares. Precisamente en estos contextos hay que visibilizar el problema porque las mujeres son más vulnerables”.
Indolencia oficial
El eurodiputado Richard Howitt, quien presidió el viaje a México de una delegación del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que tuvo lugar del 18 al 20 de mayo último, indicó, en un tono de sorpresa, que mientras el país dispone de una infraestructura y personal “excelente en materia de derechos humanos”, “la situación está empeorando”.
El 23 de septiembre, Apro dio a conocer el reporte sobre tal viaje a México que presentará Howitt el próximo 8 de diciembre en la sesión de la delegación para México del Parlamento Europeo.
En él se indica que, luego de sus encuentros con las ONG en Oaxaca y en la Ciudad de México, la delegación europea “notó la preocupación de éstas acerca de la calidad y la intensidad de su cooperación con la delegación de la UE en México y sus limitadas posibilidades para hacer aportaciones al Diálogo de Derechos Humanos México-UE, que han tenido lugar en 2010 y este año.
“El Parlamento Europeo –remarca el reporte– respeta la inquietud de México sobre su imagen internacional, pero en un espíritu de solidaridad con las ONG y las víctimas está obligado a continuar pidiendo a México cumplir con sus obligaciones bajo la ley internacional de derechos humanos”.
El problema en México, señaló la eurodiputada alemana Franziska Keller en la audiencia del 4 de octubre, “no es el análisis de qué se puede hacer” para frenar los asesinatos de mujeres, sino que las autoridades mexicanas simplemente no aplican las leyes ya existentes contra los feminicidios.
Keller y su colega finlandesa Satu Hassi, ambas del grupo del Partido Verde Europeo, estuvieron de visita oficial en México entre el 30 de junio y el 4 de julio.
Keller comentó a los asistentes que hay legisladores en la Cámara de Diputados de México “que están trabajando contra los feminicidios”. Por ejemplo, dijo, la diputada perredista Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, “hace un trabajo excelente” con propuestas concretas para mejorar la situación, “pero eso no ha mejorado la calidad de las investigaciones” ni ha evitado el retraso en la construcción del memorial para las víctimas que la Coidh ordenó implementar al Estado mexicano.
El 27 de septiembre fue difundido un informe político realizado por el finlandés Jarmo Oikarinen para la Dirección General de Políticas Externas de la UE del Parlamento Europeo. El informe, “de uso interno exclusivamente” –pero que fue difundido el mismo día a corresponsales y activistas de derechos humanos–, tiene como título El feminicidio en México y Centroamérica.
El documento, de ocho páginas, ofrece información general y de uso teórico. Sólo plantea en un párrafo que, “en México, la violencia contra las mujeres ha permanecido extendida a pesar de que, en 2008, 28 estados del país promulgaron legislación de (la Ley General de) acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, aunque “Amnistía Internacional reportó que sólo las autoridades federales y tres gobiernos estatales expidieron regulaciones ejecutivas para implementar esa nueva legislación”.
Intervención fallida
Pero dicha legislación fue ensalzada por Etelvina Pérez López, representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al exponer en el Parlamento Europeo la versión oficial, que apunta a engrandecer las políticas gubernamentales contra ese creciente fenómeno de violencia extrema.
Con notable nerviosismo, Pérez López también ratificó al principio de su intervención “el compromiso del Estado mexicano para proteger los derechos de las niñas y las mujeres”, y mencionó que el gobierno de Felipe Calderón era “pionero en ‘etiquetación’ (sic) de recursos en materia de igualdad entre hombres y mujeres y de combate contra la violencia de género”.
Pero la funcionaria vacilaba tanto en dar un orden a sus ideas que, por lapsos, su discurso era incomprensible. Los traductores a otras lenguas se quedaban callados esos momentos tratando con muchas dificultades de hilar de manera lógica el discurso de la mexicana, a tal grado que una traductora al francés, desesperada, movía visiblemente las manos para manifestar que no entendía nada.
Romeva lamentó que la funcionaria del gobierno calderonista no hubiera mencionado en su exposición el tema del incumplimiento oficial de la sentencia de la Coidh. No tenía constancia, espetó Romeva, de que, como lo ordenó el fallo, el gobierno mexicano hubiera realizado investigaciones específicas, castigado a los funcionarios ineficientes en el caso y protegido a las familias amenazadas, así como difundido la sentencia en el Diario Oficial y pagado indemnizaciones.
Pérez López quiso responder, pero se le comunicó discretamente que, a falta de tiempo, los otros invitados tenían prioridad en responder a las preguntas de los eurodiputados.
En otro momento, María Gotsi, funcionaria de la unidad para México del Servicio Europeo de Acción Exterior, afirmó que el fallo de la Coidh contra México era “muy importante” para la UE, y que las autoridades mexicanas habían pasado a la “fase de reconocimiento” de esa sentencia “y de garantizar un marco legislativo adecuado”.
Remarcó que la UE ha cooperado con México “con asistencia técnica, la cual ha contribuido en la adopción de leyes” en la materia, como fue el caso de un programa con el estado de Veracruz, además de que 30% de los proyectos que financia en el país están asociados con el combate a la violencia de género, por lo que igualmente apoya el acompañamiento psicológico y de acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
En las políticas de cooperación bilateral, añadió Gotsi, la UE se enfoca en financiar proyectos que fomenten la coordinación entre instituciones mexicanas en materia de lucha contra la violencia de género. En lo que llamó “el componente de feminicidios” se refirió a los “protocolos de investigación de delitos de género” que elaboraron “expertos” europeos y mexicanos financiados en el marco de esa cooperación bilateral.
Posteriormente, Medina Rosas aseguró que “son necesarios mecanismos más precisos de monitoreo” de la problemática; sin embargo, cuestionó esos proyectos bilaterales a los que se refirió la funcionaria europea. La abogada mexicana cuestionó a los expertos mexicanos que, en particular, participaron en el proceso de revisión de los protocolos de atención a víctimas, ya que, dijo, “no eran los especialistas correspondientes ni los necesarios para ese proyecto”.
En conversación con Apro, Medina Rosas criticó la designación en tal proyecto de una persona cercana a las autoridades, Teresita Gómez de León, exdirectora general en la Ciudad de México de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, excoordinadora general de Participación Ciudadana y Centros de Atención de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y actual directora de la Fundación Renacer.
Medina Rosas lamentó además que el documento resultante de ese trabajo fuera entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) sin que ello se tradujera en resultados tangibles, y que el gobierno mexicano no quiera informar cuál fue su costo. Gotsi manifestó al corresponsal que no conocía tampoco ese dato.
Peor aún: los feminicidios en Juárez, Chihuahua, que captaron la atención internacional, se repiten en mayor número en otras ciudades del país, las víctimas son cada vez más jóvenes, la impunidad va en aumento y el riesgo es mayor para los activistas que apoyan a las víctimas y sus familiares.
Ese fue el diagnóstico que presentó este martes 4 la abogada Andrea Medina Rosas, activista de la Red Mexicana de Mujeres de Ciudad Juárez, durante la audiencia titulada Feminicidios en México y Centroamérica que, por primera vez, realizan en conjunto el Comité de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Medina Rosas expuso a los asistentes que, entre 1993 y 2001, se registraron 214 asesinatos de mujeres en Juárez, mientras que, sólo en 2010, se registraron 304 homicidios de ese tipo en la misma entidad, y entre enero y abril de este año ya iban contabilizados 89 casos.
Esos datos se incluyen en el reporte Feminicidio: respuestas internacionales de Madrid a Chile, que elaboró la fundación alemana Heinrich Böll y que se divulgó en la mencionada audiencia del Parlamento Europeo.
Ese reporte concluye que las reformas legislativas sobre feminicidio “requieren ahora traducirse en un monitoreo minucioso para su cumplimiento” aunque, asienta, el indicador “más contundente de cumplimiento es que esas muertes ya no ocurran”.
En la audiencia, Teresa Jiménez Becerril, eurodiputada española del grupo del Partido Popular Europeo, advirtió que ella y sus colegas “no venimos a criticar a los gobiernos” de México y de los países centroamericanos.
Subrayó que tales gobiernos hacían esfuerzos para luchar contra los feminicidios, pero que incluso en su país se dificultaba la aplicación de reformas.
“No hay que confundirnos”, respondió a Jiménez el eurodiputado, también español, Raúl Romeva. Dijo que el Parlamento Europeo reconocía que los feminicidios eran un fenómeno global y no exclusivo de México, pero que había ocasiones, “como hoy, que nos toca tratar a México”.
Recordó que en 2006 no había casi eurodiputados que lo apoyaran cuando comenzó a preparar una resolución sobre los feminicidios en México, que finalmente aprobó el Parlamento Europeo el 11 de octubre de 2007.
“Hoy –se congratuló– son dos comisiones las que han introducido el tema en su trabajo cotidiano. Era lo que pedíamos entonces (en 2006)”.
Advirtió: “En México la tensión a nivel de la narcoviolencia es importante, pero eso no es una excusa para no tratar los feminicidios como casos particulares. Precisamente en estos contextos hay que visibilizar el problema porque las mujeres son más vulnerables”.
Indolencia oficial
El eurodiputado Richard Howitt, quien presidió el viaje a México de una delegación del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que tuvo lugar del 18 al 20 de mayo último, indicó, en un tono de sorpresa, que mientras el país dispone de una infraestructura y personal “excelente en materia de derechos humanos”, “la situación está empeorando”.
El 23 de septiembre, Apro dio a conocer el reporte sobre tal viaje a México que presentará Howitt el próximo 8 de diciembre en la sesión de la delegación para México del Parlamento Europeo.
En él se indica que, luego de sus encuentros con las ONG en Oaxaca y en la Ciudad de México, la delegación europea “notó la preocupación de éstas acerca de la calidad y la intensidad de su cooperación con la delegación de la UE en México y sus limitadas posibilidades para hacer aportaciones al Diálogo de Derechos Humanos México-UE, que han tenido lugar en 2010 y este año.
“El Parlamento Europeo –remarca el reporte– respeta la inquietud de México sobre su imagen internacional, pero en un espíritu de solidaridad con las ONG y las víctimas está obligado a continuar pidiendo a México cumplir con sus obligaciones bajo la ley internacional de derechos humanos”.
El problema en México, señaló la eurodiputada alemana Franziska Keller en la audiencia del 4 de octubre, “no es el análisis de qué se puede hacer” para frenar los asesinatos de mujeres, sino que las autoridades mexicanas simplemente no aplican las leyes ya existentes contra los feminicidios.
Keller y su colega finlandesa Satu Hassi, ambas del grupo del Partido Verde Europeo, estuvieron de visita oficial en México entre el 30 de junio y el 4 de julio.
Keller comentó a los asistentes que hay legisladores en la Cámara de Diputados de México “que están trabajando contra los feminicidios”. Por ejemplo, dijo, la diputada perredista Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, “hace un trabajo excelente” con propuestas concretas para mejorar la situación, “pero eso no ha mejorado la calidad de las investigaciones” ni ha evitado el retraso en la construcción del memorial para las víctimas que la Coidh ordenó implementar al Estado mexicano.
El 27 de septiembre fue difundido un informe político realizado por el finlandés Jarmo Oikarinen para la Dirección General de Políticas Externas de la UE del Parlamento Europeo. El informe, “de uso interno exclusivamente” –pero que fue difundido el mismo día a corresponsales y activistas de derechos humanos–, tiene como título El feminicidio en México y Centroamérica.
El documento, de ocho páginas, ofrece información general y de uso teórico. Sólo plantea en un párrafo que, “en México, la violencia contra las mujeres ha permanecido extendida a pesar de que, en 2008, 28 estados del país promulgaron legislación de (la Ley General de) acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, aunque “Amnistía Internacional reportó que sólo las autoridades federales y tres gobiernos estatales expidieron regulaciones ejecutivas para implementar esa nueva legislación”.
Intervención fallida
Pero dicha legislación fue ensalzada por Etelvina Pérez López, representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al exponer en el Parlamento Europeo la versión oficial, que apunta a engrandecer las políticas gubernamentales contra ese creciente fenómeno de violencia extrema.
Con notable nerviosismo, Pérez López también ratificó al principio de su intervención “el compromiso del Estado mexicano para proteger los derechos de las niñas y las mujeres”, y mencionó que el gobierno de Felipe Calderón era “pionero en ‘etiquetación’ (sic) de recursos en materia de igualdad entre hombres y mujeres y de combate contra la violencia de género”.
Pero la funcionaria vacilaba tanto en dar un orden a sus ideas que, por lapsos, su discurso era incomprensible. Los traductores a otras lenguas se quedaban callados esos momentos tratando con muchas dificultades de hilar de manera lógica el discurso de la mexicana, a tal grado que una traductora al francés, desesperada, movía visiblemente las manos para manifestar que no entendía nada.
Romeva lamentó que la funcionaria del gobierno calderonista no hubiera mencionado en su exposición el tema del incumplimiento oficial de la sentencia de la Coidh. No tenía constancia, espetó Romeva, de que, como lo ordenó el fallo, el gobierno mexicano hubiera realizado investigaciones específicas, castigado a los funcionarios ineficientes en el caso y protegido a las familias amenazadas, así como difundido la sentencia en el Diario Oficial y pagado indemnizaciones.
Pérez López quiso responder, pero se le comunicó discretamente que, a falta de tiempo, los otros invitados tenían prioridad en responder a las preguntas de los eurodiputados.
En otro momento, María Gotsi, funcionaria de la unidad para México del Servicio Europeo de Acción Exterior, afirmó que el fallo de la Coidh contra México era “muy importante” para la UE, y que las autoridades mexicanas habían pasado a la “fase de reconocimiento” de esa sentencia “y de garantizar un marco legislativo adecuado”.
Remarcó que la UE ha cooperado con México “con asistencia técnica, la cual ha contribuido en la adopción de leyes” en la materia, como fue el caso de un programa con el estado de Veracruz, además de que 30% de los proyectos que financia en el país están asociados con el combate a la violencia de género, por lo que igualmente apoya el acompañamiento psicológico y de acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
En las políticas de cooperación bilateral, añadió Gotsi, la UE se enfoca en financiar proyectos que fomenten la coordinación entre instituciones mexicanas en materia de lucha contra la violencia de género. En lo que llamó “el componente de feminicidios” se refirió a los “protocolos de investigación de delitos de género” que elaboraron “expertos” europeos y mexicanos financiados en el marco de esa cooperación bilateral.
Posteriormente, Medina Rosas aseguró que “son necesarios mecanismos más precisos de monitoreo” de la problemática; sin embargo, cuestionó esos proyectos bilaterales a los que se refirió la funcionaria europea. La abogada mexicana cuestionó a los expertos mexicanos que, en particular, participaron en el proceso de revisión de los protocolos de atención a víctimas, ya que, dijo, “no eran los especialistas correspondientes ni los necesarios para ese proyecto”.
En conversación con Apro, Medina Rosas criticó la designación en tal proyecto de una persona cercana a las autoridades, Teresita Gómez de León, exdirectora general en la Ciudad de México de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, excoordinadora general de Participación Ciudadana y Centros de Atención de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y actual directora de la Fundación Renacer.
Medina Rosas lamentó además que el documento resultante de ese trabajo fuera entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) sin que ello se tradujera en resultados tangibles, y que el gobierno mexicano no quiera informar cuál fue su costo. Gotsi manifestó al corresponsal que no conocía tampoco ese dato.
Estados Unidos: Militares salen del closet
Randy Phillips, un soldado gay de 21 años, en la Base Aérea Ramstein, Alemania.
Foto: Youtube
Foto: Youtube
SAN DIEGO, Cal., 7 de octubre (apro).- En cuanto el reloj marcó las 12:01 de la mañana del pasado 20 de septiembre, Steven R. Phillips tomó su cámara de video y empezó a grabar la conversación que estaba por entablar con su familia, que vive en el estado de Alabama.
Con el título Diciendo a papá que soy gay, el video se encuentra en la página de Youtube y en sólo unas horas acumuló más de 4.8 millones de visitas: muestra el momento en el que este joven de 21 años e integrante de las fuerzas armadas de Estados Unidos le comunica a su padre que es homosexual.
Su decisión de “salir del clóset” no fue tomada al vapor. Esperó a que entrara en vigor la nueva ley que permite a los homosexuales servir en el ejército. Firmada por el presidente Barack Obama en diciembre de 2010, derogó la práctica Don’t ask, don’t tell (no preguntar, no decir), instaurada hace 18 años, durante la presidencia de Bill Clinton.
Muchos comparan este acontecimiento con el fin de la segregación racial en las fuerzas armadas en la década de los cincuenta o con la admisión de mujeres en las academias militares en los setenta. A partir de ese día, soldados, marinos y miembros de la fuerza aérea tienen la libertad de declarar su orientación sexual sin riesgo de ser dados de baja… y muchos decidieron hacerlo.
Las muestras de júbilo se expresaron por todo el país. En Duxbury, Vermont, por ejemplo, el teniente Gary Ross y su novio Dan Swezy se casaron en los primeros minutos del 20 de septiembre, en una ceremonia que antes hubiera sido impensable. El oficial, incluso, lució su uniforme militar de gala, sin ninguna consecuencia.
Jonathan Mills, un sargento de 27 años de la Fuerza Aérea, ofreció una conferencia de prensa en Washington el mismo día para celebrar el fin de la prohibición. Horas antes había escrito en su cuenta de Facebook: “Soy homosexual. Es todo; se los digo ahora, aunque sé que ya lo sabían”.
Mills, editor ejecutivo de la revista OutServe, especializada en temas de homosexualidad en las fuerzas armadas de Estados Unidos, aprovechó la ocasión para dar a conocer su orientación sexual y salir del anonimato en el que había realizado su trabajo durante los últimos siete años.
“Estamos presentes en cada conflicto, en cada área de las fuerzas armadas”, dijo Mills a la agencia Apro. “Servimos para proteger a los que amamos, servimos para mostrar que efectivamente todos los hombres y mujeres fuimos creados iguales”, agregó.
Según cálculos de la revista OutServe, al menos 70 mil efectivos militares serían homosexuales.
Pros y contras
Si bien el presidente Obama promovió el fin de la prohibición desde diciembre de 2010 en el Congreso, el Pentágono pidió que entrara en vigor hasta septiembre de este año para darse tiempo de entrenar a más de 2 millones de integrantes de las fuerzas armadas en torno a las normas de conducta relacionadas con este cambio.
“A partir de hoy, los estadunidenses que visten uniforme no tendrán que mentir para poder servir a su país”, dijo Obama en un comunicado dado a conocer por la Casa Blanca el mismo 20 de septiembre.
En cuanto entró en vigor el cambio de política, el Pentágono anunció que había empezado a aceptar solicitudes de ingreso de personal que se declarara abiertamente homosexual.
Un día antes, el secretario de Prensa del Pentágono, George Little, dijo en conferencia que las fuerzas armadas estaban preparadas para cuando concluyera el Don’t ask, don’t tell, práctica adoptada en 1993 para tolerar que los homosexuales sirvieran en las fuerzas armadas, siempre que no reconocieran abiertamente su orientación sexual.
De acuerdo con Little, 97% de las fuerzas armadas ha recibido entrenamiento intensivo en torno a la nueva ley. Sin embargo, el cambio trae consigo numerosos problemas todavía no resueltos.
Durante los 18 años de vigencia de la prohibición, un total de 14 mil 346 militares fueron dados de baja por revelar sus preferencias sexuales. Además, hay miles de investigaciones pendientes que deberán suspenderse en el marco del cambio de la ley.
El Pentágono ha informado que el personal dado de baja podrá solicitar su reingreso, pero que no se le dará preferencia alguna frente a otros reclutas.
Todavía faltan muchos aspectos que deberán adecuarse a las nuevas circunstancias. Las leyes de Estados Unidos, por ejemplo, impiden al Pentágono ofrecer a las parejas homosexuales las mismas prestaciones de salud y educación que brinda a las parejas heterosexuales.
En particular, el Acta de Defensa del Matrimonio prohíbe otorgar prestaciones federales a las parejas del mismo sexo. En un estatuto federal para las fuerzas armadas define como compañero al esposo o la esposa, con lo que no toma en cuenta a las personas del mismo sexo.
A diferencia de las mujeres y los grupos minoritarios, los homosexuales y lesbianas no son reconocidos por la ley federal como “grupo protegido”, lo cual les impide iniciar acciones legales contra sus empleadores en casos de discriminación por su orientación sexual.
Seguirán vigentes otras restricciones. Las parejas del mismo sexo podrán aparecer en actos oficiales y vivir juntas, pero no podrán hacerlo en las viviendas de las bases destinadas a las familias de los militares.
En un memorándum del Departamento de Defensa fechado también el 20 de septiembre último se indica que a partir de ese día la orientación sexual no sería considerada como un factor para impedir el ingreso a las fuerzas armadas. Sin embargo, el documento especifica que la orientación sexual de cada persona sigue siendo un asunto personal y privado.
Tampoco habrá cambios inmediatos en la elegibilidad para obtener beneficios militares. Todos los miembros de las fuerzas armadas ya tienen derecho a ciertos beneficios; por ejemplo, designar a un compañero como beneficiario del seguro de vida o como “enfermero” dentro del programa Wounded Warrior.
Swezy no recibirá ni seguro de salud ni acceso al grupo de apoyo en el que participan los esposos o esposas de los marinos cuando se encuentran en alta mar.
Numerosos miembros del Congreso se han opuesto terminantemente a la participación abierta de los homosexuales en las fuerzas armadas, ya que en su opinión eso relaja el orden y la disciplina.
El congresista republicano por San Diego, Duncan Hunter, veterano del cuerpo de marines, ha buscado el apoyo de sus compañeros de partido para rechazar, de último momento, el levantamiento de la prohibición.
“La decisión del presidente Obama sólo busca cumplir una promesa de campaña, pero no está pensando en las consecuencias estratégicas de este cambio”, dice a Apro el congresista Hunter, quien considera que los homosexuales serán un factor de indisciplina e inmoralidad en las fuerzas armadas. “A la larga esto traerá graves consecuencias en nuestra habilidad para pelear”, apunta.
Larga lucha
De acuerdo con un estudio del Williams Institute, de la Universidad de California en Los Ángeles fechado el 26 de enero del 2011, este cambio es el último de una larga cadena de movimientos en favor de los derechos de los homosexuales en las fuerzas armadas.
Aunque el gobierno de Estados Unidos prohibió explícitamente la homosexualidad en los Artículos de Guerra de 1916, la ley fue aplicada hasta la Segunda Guerra Mundial.
En medio de la mayor movilización militar en la historia de Estados Unidos, el Sistema del Servicio Selectivo y la Marina desarrollaron una serie de procedimientos para identificar y excluir a los homosexuales: Los reclutas eran revisados para encontrar características femeninas en sus cuerpos, verificaban su vestimenta y hasta sus ademanes. En algunos casos se les revisaba el recto para ver si había señales de penetración, de acuerdo con la investigación de la Universidad de California.
Cuando terminó la guerra, poco más de 4 mil de 12 millones de hombres habían sido rechazados con base en esos procedimientos.
Durante la guerra de Vietnam, la homosexualidad o la apariencia fueron vistas como una forma de evitar ser enviado al frente; sin embargo, esto no siempre funcionó. En 1968 Perry Watkins, de 19 años y originario de Washington, fue reclutado a pesar de haber señalado abiertamente que era homosexual. Después de 16 años de servicio, en 1984, fue dado de baja por su orientación sexual.
En su campaña presidencial de 1992, Bill Clinton prometió eliminar la prohibición contra los homosexuales en las fuerzas armadas, a lo que se opusieron de manera terminante casi todos los oficiales, así como la opinión pública estadunidense.
Este fue uno de los primeros temas que abordó Clinton al inicio de su administración, pero cuando la Casa Blanca trató levantar la prohibición de manera unilateral, el Congreso aprobó una ley que impedía que hombres y mujeres abiertamente homosexuales sirvieran en el ejército.
Se permitió que los homosexuales entraran a la institución siempre que mantuvieran en secreto su orientación sexual. La frase Don’t ask, don’t tell no describe exactamente la ley conocida como Acta de Elegibilidad del Personal Militar de 1993.
Mientras que el Pentágono estuvo de acuerdo en no preguntar a los aspirantes acerca de sus gustos sexuales en el proceso de reclutamiento, nunca estuvo de acuerdo en detener las investigaciones para conocer la orientación sexual del personal en armas. Como resultado de eso, desde 1994 más de 14 mil efectivos fueron dados de baja.
En la actualidad más de 25 países permiten que los homosexuales pertenezcan a las fuerzas armadas, incluidos Canadá, Israel e Inglaterra.
Con el título Diciendo a papá que soy gay, el video se encuentra en la página de Youtube y en sólo unas horas acumuló más de 4.8 millones de visitas: muestra el momento en el que este joven de 21 años e integrante de las fuerzas armadas de Estados Unidos le comunica a su padre que es homosexual.
Su decisión de “salir del clóset” no fue tomada al vapor. Esperó a que entrara en vigor la nueva ley que permite a los homosexuales servir en el ejército. Firmada por el presidente Barack Obama en diciembre de 2010, derogó la práctica Don’t ask, don’t tell (no preguntar, no decir), instaurada hace 18 años, durante la presidencia de Bill Clinton.
Muchos comparan este acontecimiento con el fin de la segregación racial en las fuerzas armadas en la década de los cincuenta o con la admisión de mujeres en las academias militares en los setenta. A partir de ese día, soldados, marinos y miembros de la fuerza aérea tienen la libertad de declarar su orientación sexual sin riesgo de ser dados de baja… y muchos decidieron hacerlo.
Las muestras de júbilo se expresaron por todo el país. En Duxbury, Vermont, por ejemplo, el teniente Gary Ross y su novio Dan Swezy se casaron en los primeros minutos del 20 de septiembre, en una ceremonia que antes hubiera sido impensable. El oficial, incluso, lució su uniforme militar de gala, sin ninguna consecuencia.
Jonathan Mills, un sargento de 27 años de la Fuerza Aérea, ofreció una conferencia de prensa en Washington el mismo día para celebrar el fin de la prohibición. Horas antes había escrito en su cuenta de Facebook: “Soy homosexual. Es todo; se los digo ahora, aunque sé que ya lo sabían”.
Mills, editor ejecutivo de la revista OutServe, especializada en temas de homosexualidad en las fuerzas armadas de Estados Unidos, aprovechó la ocasión para dar a conocer su orientación sexual y salir del anonimato en el que había realizado su trabajo durante los últimos siete años.
“Estamos presentes en cada conflicto, en cada área de las fuerzas armadas”, dijo Mills a la agencia Apro. “Servimos para proteger a los que amamos, servimos para mostrar que efectivamente todos los hombres y mujeres fuimos creados iguales”, agregó.
Según cálculos de la revista OutServe, al menos 70 mil efectivos militares serían homosexuales.
Pros y contras
Si bien el presidente Obama promovió el fin de la prohibición desde diciembre de 2010 en el Congreso, el Pentágono pidió que entrara en vigor hasta septiembre de este año para darse tiempo de entrenar a más de 2 millones de integrantes de las fuerzas armadas en torno a las normas de conducta relacionadas con este cambio.
“A partir de hoy, los estadunidenses que visten uniforme no tendrán que mentir para poder servir a su país”, dijo Obama en un comunicado dado a conocer por la Casa Blanca el mismo 20 de septiembre.
En cuanto entró en vigor el cambio de política, el Pentágono anunció que había empezado a aceptar solicitudes de ingreso de personal que se declarara abiertamente homosexual.
Un día antes, el secretario de Prensa del Pentágono, George Little, dijo en conferencia que las fuerzas armadas estaban preparadas para cuando concluyera el Don’t ask, don’t tell, práctica adoptada en 1993 para tolerar que los homosexuales sirvieran en las fuerzas armadas, siempre que no reconocieran abiertamente su orientación sexual.
De acuerdo con Little, 97% de las fuerzas armadas ha recibido entrenamiento intensivo en torno a la nueva ley. Sin embargo, el cambio trae consigo numerosos problemas todavía no resueltos.
Durante los 18 años de vigencia de la prohibición, un total de 14 mil 346 militares fueron dados de baja por revelar sus preferencias sexuales. Además, hay miles de investigaciones pendientes que deberán suspenderse en el marco del cambio de la ley.
El Pentágono ha informado que el personal dado de baja podrá solicitar su reingreso, pero que no se le dará preferencia alguna frente a otros reclutas.
Todavía faltan muchos aspectos que deberán adecuarse a las nuevas circunstancias. Las leyes de Estados Unidos, por ejemplo, impiden al Pentágono ofrecer a las parejas homosexuales las mismas prestaciones de salud y educación que brinda a las parejas heterosexuales.
En particular, el Acta de Defensa del Matrimonio prohíbe otorgar prestaciones federales a las parejas del mismo sexo. En un estatuto federal para las fuerzas armadas define como compañero al esposo o la esposa, con lo que no toma en cuenta a las personas del mismo sexo.
A diferencia de las mujeres y los grupos minoritarios, los homosexuales y lesbianas no son reconocidos por la ley federal como “grupo protegido”, lo cual les impide iniciar acciones legales contra sus empleadores en casos de discriminación por su orientación sexual.
Seguirán vigentes otras restricciones. Las parejas del mismo sexo podrán aparecer en actos oficiales y vivir juntas, pero no podrán hacerlo en las viviendas de las bases destinadas a las familias de los militares.
En un memorándum del Departamento de Defensa fechado también el 20 de septiembre último se indica que a partir de ese día la orientación sexual no sería considerada como un factor para impedir el ingreso a las fuerzas armadas. Sin embargo, el documento especifica que la orientación sexual de cada persona sigue siendo un asunto personal y privado.
Tampoco habrá cambios inmediatos en la elegibilidad para obtener beneficios militares. Todos los miembros de las fuerzas armadas ya tienen derecho a ciertos beneficios; por ejemplo, designar a un compañero como beneficiario del seguro de vida o como “enfermero” dentro del programa Wounded Warrior.
Swezy no recibirá ni seguro de salud ni acceso al grupo de apoyo en el que participan los esposos o esposas de los marinos cuando se encuentran en alta mar.
Numerosos miembros del Congreso se han opuesto terminantemente a la participación abierta de los homosexuales en las fuerzas armadas, ya que en su opinión eso relaja el orden y la disciplina.
El congresista republicano por San Diego, Duncan Hunter, veterano del cuerpo de marines, ha buscado el apoyo de sus compañeros de partido para rechazar, de último momento, el levantamiento de la prohibición.
“La decisión del presidente Obama sólo busca cumplir una promesa de campaña, pero no está pensando en las consecuencias estratégicas de este cambio”, dice a Apro el congresista Hunter, quien considera que los homosexuales serán un factor de indisciplina e inmoralidad en las fuerzas armadas. “A la larga esto traerá graves consecuencias en nuestra habilidad para pelear”, apunta.
Larga lucha
De acuerdo con un estudio del Williams Institute, de la Universidad de California en Los Ángeles fechado el 26 de enero del 2011, este cambio es el último de una larga cadena de movimientos en favor de los derechos de los homosexuales en las fuerzas armadas.
Aunque el gobierno de Estados Unidos prohibió explícitamente la homosexualidad en los Artículos de Guerra de 1916, la ley fue aplicada hasta la Segunda Guerra Mundial.
En medio de la mayor movilización militar en la historia de Estados Unidos, el Sistema del Servicio Selectivo y la Marina desarrollaron una serie de procedimientos para identificar y excluir a los homosexuales: Los reclutas eran revisados para encontrar características femeninas en sus cuerpos, verificaban su vestimenta y hasta sus ademanes. En algunos casos se les revisaba el recto para ver si había señales de penetración, de acuerdo con la investigación de la Universidad de California.
Cuando terminó la guerra, poco más de 4 mil de 12 millones de hombres habían sido rechazados con base en esos procedimientos.
Durante la guerra de Vietnam, la homosexualidad o la apariencia fueron vistas como una forma de evitar ser enviado al frente; sin embargo, esto no siempre funcionó. En 1968 Perry Watkins, de 19 años y originario de Washington, fue reclutado a pesar de haber señalado abiertamente que era homosexual. Después de 16 años de servicio, en 1984, fue dado de baja por su orientación sexual.
En su campaña presidencial de 1992, Bill Clinton prometió eliminar la prohibición contra los homosexuales en las fuerzas armadas, a lo que se opusieron de manera terminante casi todos los oficiales, así como la opinión pública estadunidense.
Este fue uno de los primeros temas que abordó Clinton al inicio de su administración, pero cuando la Casa Blanca trató levantar la prohibición de manera unilateral, el Congreso aprobó una ley que impedía que hombres y mujeres abiertamente homosexuales sirvieran en el ejército.
Se permitió que los homosexuales entraran a la institución siempre que mantuvieran en secreto su orientación sexual. La frase Don’t ask, don’t tell no describe exactamente la ley conocida como Acta de Elegibilidad del Personal Militar de 1993.
Mientras que el Pentágono estuvo de acuerdo en no preguntar a los aspirantes acerca de sus gustos sexuales en el proceso de reclutamiento, nunca estuvo de acuerdo en detener las investigaciones para conocer la orientación sexual del personal en armas. Como resultado de eso, desde 1994 más de 14 mil efectivos fueron dados de baja.
En la actualidad más de 25 países permiten que los homosexuales pertenezcan a las fuerzas armadas, incluidos Canadá, Israel e Inglaterra.
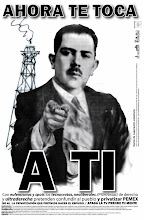
No hay comentarios:
Publicar un comentario