#OccupyWallStreet: El milagro de estar juntos
Ángel Luis Lara
Venimos para quedarnos. El mensaje es exhibido por una simpática señora de unos 70 años. No es una joven e irrendenta activista. Es, simplemente, una señora de 70 años. La acampada del movimiento #OccupyWallStreet en el corazón del distrito financiero neoyorquino supera las tres semanas de existencia y ya no es la misma. Desde que arrancara el pasado 17 de septiembre se ha transformado.
En sentido inverso a lo que le sucediera al Gregorio Samsa de Kafka, la metamorfosis se ha producido desde el ser extraño a la persona común. Como si las lluvias torrenciales caídas en Nueva York la semana pasada hubieran ayudado a enjuagar la inercia inicial hacia lo identitario, el lastre de lo ideológico, la supremacía de los significantes y la lógica activista tout court. #OccupyWallStreet ya no es el mismo movimiento.
Sin embargo, su existencia se debe en gran medida a la decidida obstinación de los apenas 200 activistas que han mantenido el campamento contra viento y marea desde su inicio. La metamorfosis de #OccupyWallStreet posee una naturaleza eminentemente incluyente: todos y todas formamos parte de ella. También la mayoría de los que compartimos pesimismo en las calles del distrito financiero de Nueva York ante el evidente fracaso inicial de la convocatoria el pasado 17 de septiembre: lejos de irnos a casa y de abandonar el barco, cada uno y cada una ha aportado su granito de arena como ha sabido, como ha podido y como ha aprendido durante estas semanas.
Ese es el milagroso efecto del 15M y de los movimientos en el Mediterráneo: nos hemos imbuido de una extraña y maravillosa energía, una especie de determinación colectiva que no nos abandona. Estamos aprendiendo que, a diferencia de los partidos o las instituciones, los movimientos no tienen miedo a las transformaciones, a los cambios o a los gerundios.
Ser movimiento es estar en movimiento. Sabíamos que se trataba de romper la burbuja inicial, de cambiar. Parece que, poco a poco, entre todos y todas lo vamos consiguiendo: hace unos días decenas de miles de personas tomaron el sur de Manhattan al grito de #OccupyWallStreet. El pasado mes de julio el colectivo Culture Jammers Adbusters lanzaba la convocatoria y vaticinaba que 20 mil personas tomarían Wall Street. Nos equivocamos estrepitosamente aquellos que subestimamos sus previsiones. Adbusters tenía razón, a pesar de Adbusters. No ha sido en la fecha prevista, pero ha ocurrido tres semanas después.
Es cierto que uno no cambia si no está dispuesto a cambiar. Ocurre a veces; sin embargo, que elementos fortuitos y azarosos modifican hasta tal punto la coyuntura que habitamos que no nos queda más remedio que cambiar. Si además hablamos de un proceso abierto e indeterminado, como es el caso del movimiento #OccupyWallStreet, el dibujo necesariamente caótico que va trazando con su devenir subraya la relevancia de lo azaroso. Ese es el principio que orienta el denominado efecto mariposa:
Sin embargo, su existencia se debe en gran medida a la decidida obstinación de los apenas 200 activistas que han mantenido el campamento contra viento y marea desde su inicio. La metamorfosis de #OccupyWallStreet posee una naturaleza eminentemente incluyente: todos y todas formamos parte de ella. También la mayoría de los que compartimos pesimismo en las calles del distrito financiero de Nueva York ante el evidente fracaso inicial de la convocatoria el pasado 17 de septiembre: lejos de irnos a casa y de abandonar el barco, cada uno y cada una ha aportado su granito de arena como ha sabido, como ha podido y como ha aprendido durante estas semanas.
Ese es el milagroso efecto del 15M y de los movimientos en el Mediterráneo: nos hemos imbuido de una extraña y maravillosa energía, una especie de determinación colectiva que no nos abandona. Estamos aprendiendo que, a diferencia de los partidos o las instituciones, los movimientos no tienen miedo a las transformaciones, a los cambios o a los gerundios.
Ser movimiento es estar en movimiento. Sabíamos que se trataba de romper la burbuja inicial, de cambiar. Parece que, poco a poco, entre todos y todas lo vamos consiguiendo: hace unos días decenas de miles de personas tomaron el sur de Manhattan al grito de #OccupyWallStreet. El pasado mes de julio el colectivo Culture Jammers Adbusters lanzaba la convocatoria y vaticinaba que 20 mil personas tomarían Wall Street. Nos equivocamos estrepitosamente aquellos que subestimamos sus previsiones. Adbusters tenía razón, a pesar de Adbusters. No ha sido en la fecha prevista, pero ha ocurrido tres semanas después.
Es cierto que uno no cambia si no está dispuesto a cambiar. Ocurre a veces; sin embargo, que elementos fortuitos y azarosos modifican hasta tal punto la coyuntura que habitamos que no nos queda más remedio que cambiar. Si además hablamos de un proceso abierto e indeterminado, como es el caso del movimiento #OccupyWallStreet, el dibujo necesariamente caótico que va trazando con su devenir subraya la relevancia de lo azaroso. Ese es el principio que orienta el denominado efecto mariposa:
Dadas unas condiciones iniciales de un determinado sistema caótico, la más mínima variación en ellas puede provocar que el sistema evolucione en formas completamente diferentes(Wikipedia).
Mientras los partidos y las instituciones se llevan mal con el azar, los movimientos sociales lo convocan constantemente. En este sentido, #OccupyWallStreet ha vivido una especie de efecto mariposa. La aparición de un input externo ha producido una importante variación que ha modificado su suerte: al igual que sucediera en Madrid y Barcelona con el movimiento 15M, la policía se ha aliado involuntariamente con #OccupyWallStreet y le ha dado vida de manera determinante. Las imágenes de los centenares de arrestos indiscriminados e injustificados, así como la dureza y la violencia exhibida por las fuerzas policiales en su relación con el movimiento, se han replicado masivamente en Internet y en medios de comunicación, afectando a los sectores más progresistas de la sociedad estadunidense y generando la aparición de un reseñable campo de empatía.
El contraste entre la violencia policial y el carácter decididamente pacífico de #OccupyWallStreet ha funcionado como un campo magnético que ha atrapado no sólo la atención sobre el movimiento, sino también los afectos. Ni uno solo de los responsables del desastre económico desatado desde Wall Street ha sido detenido y procesado. Casi 900 personas han sido arrestadas desde que el movimiento ocupara Liberty Plaza el pasado 17 de septiembre. El contraste se ha hecho sencillamente insoportable para mucha gente.
En realidad, ese contraste ha desembocado en una cadena sucesiva de inputs que están en la base del crecimiento y de la positiva evolución del movimiento. La secuencia es sencilla: la violencia policial injustificada atrae a los media, que atraen a algunos personajes públicos con influencia en importantes sectores de la opinión pública local y mundial (Michael Moore, Susan Sarandon y Tim Robins, entre otros), lo que intensifica el interés de los media, lo que desemboca en que, finalmente, la izquierda le conceda importancia al movimiento y quiera asociarse a él. ¡Bingo! Ya no estamos solos. No sólo todo el mundo nos está mirando, sino que muchos no se conforman con mirar y quieren participar activamente.
#OccupyWallStreet ya no es el mismo movimiento que arrancó durante el verano. Mucho menos aquella cita planeada por unos pocos cientos de activistas el pasado 17 de septiembre. Ahora el movimiento es de las personas. Más de los gerundios que de los adjetivos. Su máximo logro es el hecho mismo de su existencia: Liberty Plaza representa la reconquista de la sociabilidad, la posibilidad de poner en común, el bloqueo de la soledad. Por eso lo primero que uno percibe al entrar en la plaza es una suerte de alegría contagiosa, una emoción difícil de explicar. Algunos neoyorquinos han comenzado a llamarlo
el milagro de estar juntos. Eso ya no es la indignación, es mucho más. Eso ya es otra cosa.
Paso a paso avanza la reforma migratoria
Jorge Durand
La esperanza de una reforma migratoria integral en Estados Unidos es un espejismo que nos impide ver lo que sucede día a día. Poco a poco la derecha va haciendo su propia reforma migratoria antinmigrante.
La primera medida ha sido militarizar la frontera con el pretexto de la lucha antiterrorista. Hace 25 años que el presidente Reagan acuñó aquella famosa frase de hemos perdido el control de nuestras fronterasy ha corrido mucha agua desde entonces. De ser una frontera porosa, donde fácilmente se podía cruzar, pasó a ser una frontera vigilada donde cada día resultaba más costoso y riesgoso cruzar. Ahora es una frontera amurallada y militarizada, donde el que quiere pasar de manera subrepticia pone en riesgo sus ahorros, su libertad, su vida. Los viejos tiempos de la política del gato y el ratón, donde capturaban al migrante y lo regresaban, para que al día siguiente volviera a intentarlo, son anécdotas para la historia.
La segunda medida ha sido utilizar de manera sistemática el tema de la inmigración
ilegalpara las campañas políticas de la derecha, lo que les ha dado importantes dividendos. Ha sido una medida efectiva y comprobada para ganar votos. Uno de los primeros en utilizar este argumento fue Pete Wilson en California, en 1994, cuando pudo recuperar posiciones y ganar la elección al plantear como enemigos a los migrantes indocumentados, que eran los culpables de las malas finanzas del estado. Su propuesta de campaña llamada SOS, Save Our State, luego se convirtió en la Proposición 187, que fue votada a favor por una amplia mayoría. En ella se proponía cerrar el acceso a educación, salud y servicios sociales a los migrantes
ilegalesy obligar a maestros y personal médico a denunciar a los que consideraran indocumentados.
Después de una larga lucha legal, la Proposición 187 fue considerada anticonstitucional, con el argumento de que los asuntos migratorios son de competencia federal. Pero se trató de una victoria pírrica. Otra ley llamada IIRAIRA, esta sí federal y promulgada en 1996 durante el gobierno de Clinton, le abrió la puerta a los estados para legislar en materia de acceso y servicios sociales.
En esa misma ley, la Disposición 505 niega el acceso a la educación superior a los jóvenes migrantes indocumentados. Son los casos de la generación uno y medio, que nacieron en México, se socializaron en Estados Unidos y asistieron de manera regular a la escuela. Son aquellos que se empeñaron en terminar sus estudios para luego pasar a la universidad, pero les cortaron las alas. Para salvar esta dramática situación se lanzó la propuesta del Dream Act, encabezada por Richard Durbin, senador de Illinois, pero por más intentos que se han hecho, ni si quiera se ha logrado discutirla. Sistemáticamente ha sido eliminada por los votos republicanos de derecha.
Luego empezaron las reformas legales en los estados, para cercar y hacerles la vida imposible a los migrantes, entre las que se encuentra la de Arizona SB 1070 y la más reciente y maligna de Alabama HB56, que ya tiene autorización legal para negarles el servicio de educación a los jóvenes hijos de migrantes sin documentos.
Según una nota publicada en La Jornada, cerca de dos mil niños cuyos padres son indocumentados ya han abandonado la escuela. Se les castiga por una falta que no cometieron y se les discrimina hasta el punto de provocar el analfabetismo en la población infantil. En Alabama, donde hace medio siglo se luchó con denuedo por los derechos civiles de la población negra discriminada, hoy se les niega el derecho a la educación a los hijos de los esclavos del siglo XXI, los migrantes.
Por más que Obama diga que el asunto migratorio es federal y que es anticonstitucional legislar al respecto en los estados, la avalancha de normativas antinmigrantes no para. En algunas localidades se propone quitarles a los migrantes el derecho a rentar una vivienda, en otras se les prohíbe entrar a un bar o restaurante, más allá se les niega el derecho a solicitar trabajo en la calle.
En la actualidad hay más de 60 ciudades que han establecidos acuerdos con la migra (ICE) para la aplicación de la Disposición 287g, que permite a los agentes locales y estatales interpelar a personas para comprobar su estatus migratorio y les permite detenerlos por violaciones a las leyes de inmigración hasta que lleguen las autoridades federales. Por cualquier delito menor o falta de tránsito se puede aplicar este procedimiento.
La última vuelta de tuerca de esta política migratoria represiva se está cocinando actualmente en el Congreso de Estados Unidos. Se trata de lograr, finalmente, que sea muy difícil obtener trabajo para un migrante clandestino. Ha sido un proceso muy largo y contradictorio.
Cuando en 1952 se trató de legislar una medida legal de sanción a los empleadores de indocumentados, se legisló todo lo contrario, la llamada Ley Texas Proviso, que criminalizaba al migrante y eximía al empleador. Y a lo largo de tres décadas se justificó legalmente contratar indocumentados. En 1986, con la ley IRCA, se disponen sanciones a los empleadores que en la práctica son evadidas muy fácilmente porque éstos no tienen modo de verificar la autenticidad de los documentos. Diez años después, en 1997, se establece un programa piloto para la certificación de documentos, que con el tiempo evoluciona al programa oficial llamado E Verifi (Employment Eligibility Verification) y se invita a las empresas a utilizarlo de manera voluntaria. Finalmente, en 2011, se pretende que el E Verifi sea obligatorio, incluso para los trabajadores del medio agrícola, que habían sido excluidos del programa.
La medida ya no es propiamente sancionar a los empleadores, es cortarle toda posibilidad al migrante indocumentado de obtener trabajo. El migrante puede dejar de ir a la escuela o al centro de salud, incluso puede evitar al máximo salir a la calle para no exponerse. Pero le es imposible dejar de ir a trabajar.
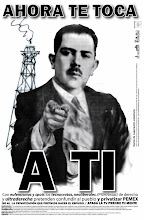
No hay comentarios:
Publicar un comentario