El Consenso de Washington, ¿la hora final?
Ilán Semo
Entre los años 70 y 80 se desarrolló una forma peculiar de capitalismo –primero en Chile bajo Augusto Pinochet, después en Inglaterra con Margaret Thatcher y más tarde en Estados Unidos en la era de Ronald Reagan–, cuyas características acabaron por definir un modelo económico que, hasta la fecha, conocemos bajo la referencia del Consenso de Washington. Los rasgos principales de ese
modeloforman hoy una suerte de catálogo de axiomas que rigen a la legitimidad del cuerpo social e institucional que los puso en práctica (y se consolidó con ellos): la tecnocracia.
Tal vez sea bueno para la teoría, pero no así para la práctica.
El
modelorequería de tal cantidad de condiciones onerosas que su aplicación resultaba prácticamente impensable. No fue sino hasta la dictadura de Pinochet cuando los teóricos de Chicago encontraron un laboratorio para pasar a la práctica. Milton Friedman convenció personalmente al dictador que el castigo económico y social a la población duraría un breve lapso hasta que la economía empezara a crecer y las inversiones generarían empleos. Y en efecto, después de un lustro, la aplicación de la receta redundó en un mayor número de empleos (en su mayoría con salarios muy bajos), aunque el castigo –como lo muestran las recientes movilizaciones contra la privatización de la educación– se ha prolongado hasta la fecha.
Al poco tiempo, Margaret Thatcher retomó y enriqueció las
enseñanzaschilenas. Al igual que su homólogo en Santiago, devastó los compromisos sociales del Estado, urdidos en décadas de luchas, lanzó a una considerable franja de la población a la marginación y fincó al empresario como
el sujeto de la sociedad contemporánea. Si a eso se agrega la experiencia equivalente de Reagan en Estados Unidos, el resultado fue la constitución de lo que bien podría llamarse un paradigma de fin de siglo.
En los años 80, las transiciones a la democracia en América Latina y los países del Mediterráneo trajeron consigo la esperanza de que las nuevas libertades podrían conjugarse con los antiguos dividendos del estado de bienestar. Una esperanza que pronto se desvaneció. Una multitud de nuevos regímenes que se habían desembarazado de su pasado autoritario fueron absorbidos rápidamente por las políticas del Consenso de Washington. El saldo de esta peculiar suma fue que las recientes democracias tuvieron que sobrevivir –las que lograron hacerlo– en medio de auténticas devastaciones sociales.
Y en México ocurrió un giro ideológico singular, dado por una inversión de la máxima de Hegel (que Zizek explora en su texto sobre Las causas perdidas). Algo así como:
Lo que no es bueno para la práctica, no tiene por qué no serlo para la teoría. En el centro de la retórica del Consenso de Washington, el impulso a este nuevo modelo de capitalismo (salvaje a fin de cuentas) no sólo debía desembocar en más bienestar, desarrollo y prosperidad, sino en la consolidación de las premisas esenciales de una democracia liberal. Hay que reconocer que si ese cuerpo de axiomas siempre adquirió el estatuto de una suerte de fundamentalismo económico, su despliegue político se basaba en un minimalismo teórico: si los saldos del modelo no eran los esperados, cualquier otra opción (la del estado de bienestar, por ejemplo, y ni hablar del antiguo socialismo de Estado) sería peor.
A 30 años de sus primeros pasos, ¿qué queda en la actualidad de ese minimalismo que legitimó, en última instancia, al fundamentalismo económico del Consenso de Washington?
Mucho antes de la crisis de 2008 ya era obvio que se le escapaban hechos, fenómenos y presencias evidentes. En China, por ejemplo, desde los años 90, los saldos más depredadores de la economía de mercado habían embonado perfectamente con los rasgos más onerosos del antiguo Estado comunista para forjar uno de los capitalismo más eficientes de los que tiene memoria la historia moderna. Y en general, en las economías asiáticas (acaso con excepción de Japón), que son las más vehementes, expansivas y eficientes del planeta, se muestra –incluso se demuestra– que la sociedad de mercado puede encajar perfectamente con las formas institucionales y políticas más perversas.
Las revoluciones islámicas, cuyo comienzo data en realidad en Teherán en 1976, también encontraron su propio camino para refutar el Consenso. Conjugados, el islam y la política no sólo han puesto en tela de juicio los límites del capitalismo actual, sino que han reciclado formas arcaicas de sostener economías fragmentadas. Dubai no es más que una isla en un océano de restauraciones.
Después de la crisis de 2008, la aparente unidad lograda por el Consenso a lo largo de tres décadas estalla en fragmentos. Las dos economías del G-20 que han logrado sortear el vendaval (Alemania y gradualmente Estados Unidos) lo han hecho refutando el viejo decálogo de los teóricos de Chicago. Alemania resistió las tentaciones de debilitar el Estado social, y Obama recurrió a una versión actualizada del keynesianismo para hacer frente a la crisis.
La lección de ambos casos está a la mano. Falta por supuesto quien haga su lectura en México y en América Latina en general (con excepción de Brasil, donde los gobiernos del Partido del Trabajo tomaron un rumbo distinto).
Venezuela: sobre golpes y transiciones
Maciek Wisniewski *
El complicado estado de salud de Hugo Chávez, quien convalece en La Habana desde el 11 de diciembre, cuando fue operado por cuarta vez de cáncer, faltando el día 10 de enero a la juramentación para su nuevo sexenio, despertó especulaciones, controversias y hasta viejas fantasmas golpistas. Pero se iniciaron a la vez procesos políticos que van más allá de su figura: independientemente de si Chávez vuelve o no (y si sí, cuándo y por cuánto tiempo), en Venezuela ya nada será igual.
vacío de poder, había que declarar la
falta absoluta, pasar el poder a Diosdado Cabello, el jefe de la Asamblea Nacional, y convocar a elecciones en 30 días.
Para el vicepresidente Nicolás Maduro, nombrado por Chávez sucesor en caso de su muerte y nuevas elecciones, estos llamados equivalían al golpe de Estado (Correo del Orinoco, 4/1/2013).
Pero según el artículo 231, en una situación sobrevenida la juramentación puede tener lugar más tarde ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual confirmó el mismo TSJ especificando que ni siquiera hay una
falta temporal, ya que Chávez está haciendo uso del permiso para ausentarse, otorgado y prolongado por la AN
todo el tiempo necesariopara su curación.
Para la oposición
este fallo era un golpe de Estado: sus representantes solicitaron a la OEA
activar sus protocolos, como en el caso de Honduras, y al Mercosur suspender a Venezuela, como en el caso de Paraguay (El Universal, 10/1/2013).
¿Chávez quedándose en el gobierno después del 10 de enero es un golpe?
No es ningún golpe. Es el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 7 de octubre. El golpe sería impedir que se cumpliera, dice Gonzalo Gómez Freire, uno de los líderes de Marea Socialista, corriente anticapitalista del Partido Socialista de Venezuela (PSUV).
Por más que quisiera la derecha, no tiene capacidad para deponer al presidente, ni siquiera mediante un
golpe blando, a lo que apuntaba su interpretación y
defensade la Constitución Bolivariana (1999), documento que, de hecho, rechaza desde el principio. Incluso hizo un golpe contra ella, aboliéndola durante su efímero Putsch (2002).
Sólo les queda apostar al degaste del chavismo y las divisiones políticas (estrategia que en el caso Maduro-Cabello no tiene mucho éxito), así como en el ejército, cuyo origen popular y formación nacionalista, democrática y socialista (véase el famoso libro-manual De militares para militares, 1964) lo hace parte y garante del proceso bolivariano que se desarrolla en torno a la famosa
unidad cívico-milítar(aglutinada durante los golpes de 4 de febrero y de 27 de noviembre de 1992, que reagruparon a la izquierda y cementada el 13 de abril de 2002, cuando el pueblo junto con una parte del ejército venció el
carmonazo).
Pero según Gómez, aquel golpe se prolongó más allá de su derrota:
El gobierno chavista, presionado por un grupo de militares reaccionarios, tuvo que hacer ciertas concesiones. Estos círculos no han sido extirpados. Hay que estar alertas.
Aquí hay una sola transición, decretada por el presidente, al socialismo, contestó Maduro a los antichavistas, quienes soñaban con un rápido cambio de régimen.
Sin embargo, una mirada a la política venezolana demuestra que la transición post Chávez ya empezó y que el camino al socialismo no es nada decretado, sino un producto de luchas.
Es probable que tarde o temprano Chávez, por razones de salud, tenga que separarse del cargo:
La gente ya sabe que él no es para toda la vida. Ahora tenemos que trabajar políticamente como si Chávez ya no estuviera. Ya estamos en una transición, subraya Gómez.
En unos meses o en un par de años el liderazgo de la revolución cambiará inevitablemente. Según Marea Socialista, la dupla Maduro-Cabello se deteriorará a la larga. Por ello será crucial construir un nuevo tipo de liderazgo colectivo ampliando los espacios democráticos.
La más importante será la lucha en el chavismo por el rumbo de la transición socialista. Los movimientos sociales aún no han llegado adonde quieren: los medios de producción no están en manos del pueblo, no existe control obrero en las empresas, las clases populares no forman unidad orgánica con el gobierno, cuyo aparato está secuestrado por la burocracia.
“Seguimos en una eterna ‘transición de la transición’ al socialismo. Todavía tenemos el viejo Estado burgués, si bien en su modalidad de bienestar, pero no es ningún Estado socialista. Hay que dar finalmente unos pasos decisivos”, afirma Gómez Freire.
Una de las amenazas de la transición es la desnaturalización del proceso revolucionario: la burguesía sabe que será difícil recuperar el poder y buscará acuerdos con el post chavismo, queriendo hacerlo más manejable para sus intereses.
Hay que prevenir que el socialismo venezolano se convierta en un elemento de estabilidad para el capital. Esto será posible sólo si habrá suficiente presión anticapitalista desde abajo, añade.
Era la gente que salvó a Chávez del golpe. Cuando tal vez él ya no esté, será la misma gente la que salvará el rumbo de la transición socialista.
* Periodista polaco
El racismo en América Latina y el pueblo mapuche en Chile
Marcos Roitman Rosenmann
El pasado 16 de enero, indios mapuche se reunieron en torno a un
canelo, su árbol sagrado, durante una cumbre étnica realizada en cerro Ñielol, Temuco, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago
Foto Reuters
Chile sufre el mal de las sociedades trasplantadas, aquellas nacidas a partir de la conquista de los pueblos originarios. Nunca los conquistadores han reconocido la primigenia posesión de los territorios a los pueblos originarios. Por el contrario, los han despojado de cuanto tenían y emprendido una política de exterminio. Han cometido etnocidio y genocidio. El imperio español no fue el primero. En su expansión de ultramar articuló las nuevas Leyes de Indias para garantizarse la continuidad de la mano de obra y regular las condiciones del trabajo forzado en minas y obrajes para no estancar la producción de oro y plata. No hubo humanidad en ellas, sólo interés. El resto es discusión filosófica.
El racismo moderno forma parte del capitalismo colonial del siglo XVI, donde la esclavitud se convierte en el núcleo del proceso de acumulación de capital. Tras la independencia, en América Latina no hubo cambios; los criollos convertidos en los nuevos amos de los países y territorios, tomaron el relevo del peninsular. Tampoco hubo paz ni libertad para los pueblos indios, sólo sangre y exterminio. Eso sí bajo el eufemismo de
guerras civilizatorias. Así se expandió la frontera agrícola y el poder de las oligarquías terratenientes. La sociedad monoétnica dominante, con su cultura y su mundo, impuso el yugo de la explotación adoptando la fórmula del colonialismo interno, condición sine qua non para seguir esquilmándoles sus riquezas y patrimonio.
El mito de la superioridad étnico racial vigente en Chile y América Latina se expresa cotidianamente. Aún no se conocen los límites del capitalismo racial. Mapuches, mayas, cunas, aymaras, tupi-guaraní son considerados enemigos del progreso y la patria. En pleno siglo XXI se ven enfrentados a políticas de exterminio neoliberal. La ampliación de la frontera agrícola, el monocultivo transgénico de la soja, las plantaciones de eucalipto, los megaproyectos mineros, hidráulicos, cuyo destino es la vieja Europa y China, incrementa la violencia y las ansias de las transnacionales por apropiarse de los últimos espacios a los cuales fueron relegados a fines del siglo XIX.
Contra los pueblos originarios se ha declarado una guerra a muerte. Los recursos naturales en sus territorios los convierten en presa de los nuevos amos del mundo. El agua, los minerales, la flora y la fauna, equivalen al oro y la plata del siglo XVI. Asistimos a una versión actualizada que nada tiene que envidiar a la practicada por sus homólogos en el siglo XIX. La diferencia la encontramos en el despliegue de fuerzas, la tecnología de guerra y las formas legales que justifican el exterminio. Una comunidad internacional sorda, muda que prefiere mirar hacia otro lado completa el cuadro del etnocidio. Al fin y al cabo, todos obtienen beneficios en el mediano y largo plazos. Especuladores, multinacionales y terratenientes.
En el sur de Chile se practican todas y cada una de las directrices para acabar con el pueblo mapuche. El gobierno de Piñera ha incrementado las políticas de hostigamiento con vuelos rasantes, allanamientos, desalojos e incendio de tierras comunales, manteniendo la militarización en las regiones del sur; a la par, profundiza en la desarticulación de organizaciones, criminaliza sus reivindicaciones, consiente la tortura y encarcela a los dirigentes. Para justificar estas tropelías se parapeta en las leyes antiterroristas del régimen pinochetista y en la aplicación de estrategias de contrainsurgencia. Para los dirigentes políticos que han gobernado el país tras la salida de la dictadura, sean demócratacristianos, socialistas o la derecha pinochetista, los mapuche son un estorbo, cuya existencia debe reducirse a unas cuantas páginas de los libros de historia y antropología.
La guerra de exterminio que lleva siglos ha presentado al mapuche como piltrafa, un desalmado sin sentido patrio, traicionero, borracho, violento y peligroso. Mejor acabar con ellos de una vez para siempre. Pinochet lo intentó durante 17 años quitándoles sus tierras y ofertándolas a empresas y latifundistas que se frotaban las manos con sus nuevas adquisiciones. La represión sobre Lonkos supuso la desarticulación de décadas de luchas y reivindicaciones sobre sus territorios que el gobierno de Salvador Allende reconoció en sus tres años de mandato.
El pueblo mapuche sufre las consecuencias de una sociedad, la chilena en su conjunto, que los desprecia. No hay nada peor que el paternalismo colonial, trato constante al que han sido sometidos. El ex presidente socialista Ricardo Lagos llevó esta situación al paroxismo inaugurando la
política del nuevo trato a los mapuches. En resumen, debían aceptar las condiciones que ofrece el Estado o sufrir las consecuencias en caso de rechazarlas. No faltó tiempo, poco después se incremento la violencia de Estado contra el pueblo mapuche, la que hoy impera y mantiene.
Para los chilenos, la solución es clara: dejar vivos unos cuantos para exponerlos ante los turistas. Exhibir maniquíes con sus vestimentas coloridas, sus ponchos e instrumentos musicales en museos antropológicos y etnográficos, como expresión del pasado salvaje de los habitantes originarios. En algún caso, sería conveniente, para completar el cuadro, traer alguna momia para que los visitantes aprecien la calidad de los embalsamamientos. Los negocios son los negocios. Tampoco deben faltar las visitas guiadas para comprar objetos de plata, tótem y figuritas varias. En definitiva, los indios son seres raros, no se les entiende cuando hablan, viven hacinados, huelen mal y quieren destruir la civilización occidental y los valores católicos, apostólicos y romanos. Los negocios son los negocios y ser racista en Chile no supone un problema ni ético ni menos político. Muerte al mapuche.
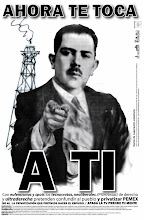
No hay comentarios:
Publicar un comentario