La
tumba del calderonismo y el sistema
Marcos Chávez
La
fortuna, o dígase la Providencia, es árbitro de la mitad de nuestras acciones,
pero también que nos deja gobernar la otra mitad, o, al menos, una buena parte
de ellas. El príncipe que no se apoya más que en la fortuna cae según que ella
varía. Es dichoso aquel cuyo modo de proceder se halla en armonía con la índole
de las circunstancias y que no puede menos de ser desgraciado aquel cuya
conducta está en discordancia con los tiempos. Cuando ha llegado para el hombre
de temperamento fríamente tardo la ocasión de obrar con calurosa celeridad, no
sabe hacerlo y provoca su propia ruina. Si supiese cambiar de naturaleza con
las circunstancias y con los tiempos, no se le mostraría tornadiza la fortuna.
Si la fortuna varía y los príncipes continúan obstinados en su natural modo de
obrar (…) serán desgraciados no bien su habitual proceder se ponga en
discordancia con ella
Maquiavelo,
El Príncipe, capítulo XXV
La
carencia de las virtudes que deben caracterizar a un buen gobernante –la
sabiduría necesaria para entender razonablemente el momento histórico y su
perspectiva, la prudencia para ajustarse a las tornadizas circunstancias; la
sensibilidad para escuchar y atender las demandas de los mandantes y cultivar
su credibilidad; la capacidad de convencimiento y para armar consensos; el
respeto y el sometimiento al imperio de las leyes que salvaguarden la majestad
del Estado, entre otras– se ha convertido en el peor enemigo de Felipe
Calderón. El panista es la primera víctima de sus tentaciones despóticas.
Si es
válido el parangón, la estrategia de seguridad nacional de Calderón sigue una
trayectoria similar a la que impuso el Baby Bush a raíz de los acontecimientos
de 2001. Durante algún tiempo, ambas políticas tuvieron sus escenográficos
momentos de gloria. La venta del espectáculo de la seguridad pública a una
atemorizada población –ese paralizante estado de ánimo que ellos contribuyeron
a fabricar y magnificar con el terrorismo impuesto desde las esferas del poder–
arrojó como beneficio una mejoría en la fisonomía de sus administraciones, aun
cuando no fue el suficiente para blanquear completamente sus legalmente
turbios ascensos a sus respectivos gobiernos.
Pero
la seguridad, vendida como cualquier otra mercancía, tiene su periodo de
caducidad. Como emblema o marca, su rendimiento decrece en el tiempo; su
eficacia se agota por más esfuerzo que se haga para reciclar y promocionar el
producto con novedosas envolturas. Pierde su vigencia. Resulta cada vez más
difícil colocarlo en el mercado, y su uso y abuso resulta contraproducente. Se
torna letal para los fines buscados por el vendedor de bisutería, y social y
políticamente insoportable para la población reducida a la estatura de
consumidor de esa mortífera fruslería, cuyos “daños colaterales” se vuelven
inmensurables. Sobre todo cuando la inseguridad de la estrategia de seguridad
la obliga a poner los cadáveres, los heridos, los desaparecidos, los ultrajados
en el campo de batalla, las víctimas de los grupos en pugna sin reglas, sin
derecho a renegar, con la única opción de asumir el papel de coro silente, de
aceptar bovinamente la falsa divisa –por única– absolutista: “Estás conmigo o
contra mí”.
Sin embargo,
a diferencia de Bush y sus halcones neoconservadores, que antes de que
asumieran el gobierno, desde 1997, ya tenían armado su plan terrorista a escala
nacional y mundial –el Proyecto para el Nuevo Siglo Estadunidense–, Calderón no
estaba preparado ni anímica ni materialmente para una paródica cruzada interna.
Su juego de guerra fue una ocurrencia legitimadora que se trastocó en una mayor
deslegitimación. El Baby no pudo evadir el parcial juicio de la
historia, aunque sí el de sus crímenes de lesa humanidad. Políticamente se
hundió en su sangriento piélago belicoso, arrastró consigo al abismo de la
derrota electoral a su partido republicano y abrió las puertas de la Casa
Blanca a Barack Obama, quien –a contracorriente de su grandilocuencia de cambio
y las contritas buenas conciencias que votaron por él al considerar que
terminaría con las agresiones militares, con la misma agresividad imperial–
amplía las zonas de operaciones y quebranta la legalidad internacional, si es
que existe algo digno de ese nombre. Obama acaba de tener sus cinco minutos de
esplendor legitimador al encabezar el asesinato de Bin Laden. Calderón recoge
su cosecha de odio social en un sistema estructurado para encubrir la
arbitrariedad del gobierno y garantizar su impunidad. Ninguno tendrá su
Núremberg.
La
relación amo-esclavo sigue su impecable lógica dialéctica. El ascendente
descontento de los vasallos puede superar el paralizante narcótico del miedo
impuesto e inducido por los señores de la guerra (traducción literal de la palabra
inglesa warlord) que, de facto, con sus bandas de criminales controlan
diversas regiones del país arrebatadas a la autoridad central, y de los de
horca y cuchillo, los señores feudales del gobierno.
La
Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad fue otra expresión más de
ese dilatado malestar en cuyas entrañas puede gestarse un movimiento de mayor
calado, de organizada desobediencia civil pacífica, de rebeldía y disrupción
antisistémica, como consecuencia de las contradicciones y los objetivos colectivos
contrapuestos entre el régimen y la sociedad que pueden provocar la
confrontación de intereses. En un sistema autoritario donde los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial tratan con insolente desprecio las posturas
disidentes, han perdido su legitimidad, no sólo no se preocupan por resolver
institucionalmente los conflictos, sino que los tensan con sus respuestas de
fuerza; son intransigentes a las reformas exigidas por la sociedad. El riesgo
de una colisión se vuelve inherente a la dinámica social, en un imperativo
estructural, en el motor de cambio.
Por
su amorfa heterogeneidad y espontaneidad, por lo definido de sus propósitos –su
exigencia de justicia y la renuncia de uno de los principales responsables de
los atropellos contra la sociedad: Genaro García Luna; la restructuración de
las instituciones encargadas de impartirla; el diálogo y un pacto con Calderón
para que se cambie la guerra insensata por otra estrategia que atienda los
derechos humanos; el rechazo a la iniciativa de seguridad nacional; su demanda
porque se combata la corrupción y la impunidad del Poder Judicial; la
aplicación de una política social que ofrezca nuevas expectativas de vida a los
jóvenes y la población, entre otros– que no desbordan los límites del sistema,
esa forma de protesta puede diluirse como ha sucedido con otros tantos. No es
un partido o una coalición de fuerzas con cierta autonomía teórica y práctica
del sistema, cohesionados alrededor de un proyecto estratégico antineoliberal,
democrático o pos capitalista, con objetivos y metas realizables y un programa
para conseguirlos (táctica y estrategia de lucha) que provoque un desequilibrio
sistémico, con la representación de las mayorías que aspiran al cambio.
Los
participantes de la Marcha han entendido, a golpes de hacha y con sus
muertos por delante, asesinados por los narcos y los aparatos represivos
del Estado, que enfrentan “una guerra declarada contra el pueblo” y que es
“necesario responder con firmeza”, como escribió el cineasta Sergio Olhovich.
Todavía falta interiorizar que hay que “tomar el poder público y luego el poder
político; [que] es necesario transformar el país, cambiar la sociedad. Pero
pacíficamente; la no violencia es fundamental”, como agregara Olhovich. Que se
tenga la conciencia de que la elite política-económica es su enemigo histórico
de clase a la que no debe exigirle, sino derrotarla.
Aun
en sus limitaciones, la Marcha constituye un desafío al calderonismo y el
régimen de la alternancia. Un individuo aislado, como átomo, puede ser fácilmente
tiranizado. Pero eventualmente pueden representar un peligro, incluso
desestabilizador, cuando los organizadores y participantes del movimiento han
tenido la capacidad para agrupar a su alrededor un amplio número de dispersas
víctimas del terrorismo estatal a lo largo y ancho del país, directa e
indirectamente, de diferentes estratos sociales, unas sin voz hasta ese
momento, otras con reconocimiento y legitimidad social, con cierta experiencia
política y con la posibilidad de darle un liderazgo y una proyección
impredecible a la protesta; todos, decididos a hacerse escuchar y a forzar
cambios en virtud de las infamias recibidas.
Tanto
la Marcha como otras protestas han desnudado las miserias del príncipe y
del régimen. Evidenciaron de nueva cuenta que el sistema es injusto,
antidemocrático, esclerotizado; que los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial son los responsables de la dilatada decadencia nacional; que no los
representan porque los votantes no eligen a nadie, sólo votan para ratificar
las listas elaboradas por los grupos de poder; que la elite política sólo
representa a su partido, sus intereses y los de la oligarquía nacional y
trasnacional y que no tienen la posibilidad de revocarlos; que los partidos
estatales son enemigos de la sociedad, de la libertad, le han arrebatado la
soberanía al pueblo, y si bien la corrupción es gravísima, ella es peccata
minuta comparada con la falta de representatividad de los gobernantes. Ésa
es la oligarquía que enfrentamos.
Los
indígenas zapatistas señalaron certeramente que los gobiernos no sólo matan con
armas, también lo hacen con la pobreza y el hambre de las mayorías. Con ello
sintetizaron la tiranía política del régimen y la dictadura del “mercado” que
impusieron. El genocidio no es sólo militar, también es económico; abarca desde
los salarios miserables, la “flexibilidad” laboral, la exclusión social, los
infantes muertos de las guarderías privatizadas del Instituto Mexicano del
Seguro Social y los mineros víctimas de la acumulación privada de capital, los
niños sometidos a la explotación del trabajo en las zonas rurales y urbanas,
los trabajadores electricistas, la depredación y la destrucción a la que es
sometido el erario y la riqueza nacional.
Ello
explica que los representante del sistema, incluyendo los medios, como Televisa
o TV Azteca, por medio de sus fámulos Carlos Loret de Mola o Joaquín López
Dóriga, entre otros, los ataquen como una jauría rabiosa, ya que no tienen nada
que ofrecerles más que una dosis adicional de sus tropelías de guerra económica,
social, política y armada.
Calderón,
girando en la noria de su intolerancia belicista –la sangre en la que chapotea
no le quita el sueño–, dio rápida respuesta. Primero descalificó a quienes “de
buena o de mala fe”, los organizadores y participantes de la protesta, buscan
detener su guerra sucia. Les dijo que redoblará su lucha y que mantendrá
a los uniformados en las calles, pese a que ellos son corresponsables de la
violencia y la criminalidad. Quiso acotar la violencia al problema de la
delincuencia, cuando ella es sistémica, además de que es su responsabilidad y
de sus subalternos. Luego los, nos, amenazó al decir que tiene “la razón, la
ley y la fuerza”. Después señaló su disposición a reunirse con los
organizadores de la Marcha para escuchar sus razones y propuestas, como si
éstas no fueran claras, y que ellos escucharan las suyas. Pero, al mismo
tiempo, envió a su fámulo Alejandro Poiré a respaldar mentirosamente a quien
debería estar ante los tribunales, García Luna, cuyas pendencieras e ilegales
prácticas son exaltadas por Televisa como si fuera un Rambo tropical, en
pago a los servicios al calderonismo-panismo-priismo que le han resultado
jugosamente rentables, mientras promueve la reprivatización y la depredación de
Petróleos Mexicanos en Estados Unidos. La vuelta fue completa para quedar
parado en el mismo lugar.
En la
estrategia de desubicación del enemigo, la señora Margarita Zavala –quien
protegió a la familia de los crímenes de la Guardería ABC– agrega dolosamente
que las drogas son la esclavitud de este siglo, cuando la peor plaga es el
capitalismo neoliberal que administra su consorte. Los priistas y panistas del
Congreso y la Corte, por razones electorales, políticas y personales, se
desentienden de los problemas. Enrique Peña, apoyado por Televisa, trata de
obtener dividendos entre las aguas sucias y sanguinolentas.
Javier Lozano –como ovíparo, por eso del “gallo” azul; como canis,
feroz perro laboral, o como troglodita que tuerce las leyes del trabajo
a favor de la acumulación oligárquica de capital– monta su circo mediático con
Loret de Mola y López Dóriga sobre los cadáveres de los mineros.
A
estas alturas, los participantes de la marcha tienen claro que nada obtendrán
del sistema. La libertad de la nación tendrá que pasar una tormenta –para usar
la palabra del jacobino Saint-Just– para colocar en el panteón al viejo
régimen de la alternancia. Sus defensores no nos dejan otra solución. Tendremos
que elaborar la estrategia para la salud de la nación.
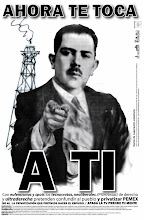
No hay comentarios:
Publicar un comentario